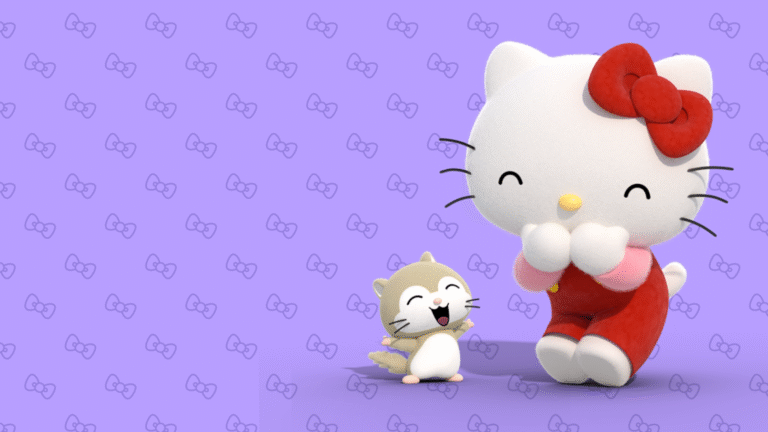La anécdota de una película suspendida en una noche de verano en un barrio periférico de París no es, en realidad, anecdótica. Es un síntoma. Lo que debía ser un evento comunitario —ver en familia una cinta de éxito mundial que combina sátira feminista y cultura pop— se transformó en un pulso sobre el poder real de los grupos de presión en el espacio público. El alcalde comunista de Noisy-le-Sec decidió cancelar la proyección de Barbie tras amenazas de algunos jóvenes que la consideraban “denigrante para la mujer” y promotora de la homosexualidad. A partir de ese momento, la polémica se disparó y cada bloque político la utilizó como arma arrojadiza.
Lo que está en juego no es una muñeca ni una comedia rosa con mensajes de empoderamiento, sino los fundamentos de la democracia francesa. La derecha y la extrema derecha no han tardado en señalar al islamismo como la raíz del problema, acusando al edil de haber claudicado frente a una minoría radicalizada. Desde el Gobierno, se ha denunciado lo ocurrido como un atentado a la libertad cultural y como una muestra más de la erosión de la laicidad en algunos barrios de fuerte presencia musulmana. Mientras tanto, el propio alcalde insiste en que su decisión no fue una cesión ideológica, sino una medida para evitar que la violencia escalara y pusiera en peligro a funcionarios y vecinos.
El trasfondo es incómodo: en Francia, la convivencia multicultural se encuentra permanentemente a prueba. Cada incidente —desde el velo en las escuelas hasta la programación de un cine de verano— se convierte en una prueba de fuerza entre quienes defienden una laicidad estricta y quienes interpretan la diversidad cultural como una amenaza. El caso Barbie es apenas el último capítulo de esta larga tensión, pero revela un patrón: la incapacidad de la política para gestionar la diferencia sin caer en la instrumentalización partidista.
La paradoja es evidente. Una película concebida como sátira pop se convierte en un símbolo de resistencia cultural o en un motivo de censura. Y todo ello en un país que presume de libertad artística. La cancelación, aunque justificada en nombre de la seguridad, lanza un mensaje inquietante: que un grupo reducido, mediante la intimidación, puede condicionar el acceso de toda una comunidad a una oferta cultural. Ese precedente mina la confianza en el principio republicano de igualdad y refuerza a quienes creen que la violencia —real o latente— es un método eficaz para imponer su visión del mundo.
Lo ocurrido en Noisy-le-Sec es también un recordatorio de que la laicidad, pilar de la República francesa, no es un concepto abstracto, sino un terreno donde se libra una batalla diaria. Permitir que la religión, o las interpretaciones morales derivadas de ella, dicten qué películas se pueden proyectar abre la puerta a una deriva peligrosa: la censura cultural disfrazada de prudencia política.
En última instancia, el problema no es Barbie ni Greta Gerwig ni una muñeca que lleva más de medio siglo generando debates sobre género y estereotipos. El verdadero desafío es si Francia puede sostener su promesa de un espacio público neutral, abierto a la diversidad y blindado frente a las presiones sectarias. Cancelar una película puede parecer un gesto menor. Pero en el tablero simbólico de la República, equivale a conceder terreno. Y en sociedades fragmentadas, cada centímetro cedido en nombre del miedo puede marcar la diferencia entre la convivencia y la fractura. @mundiario