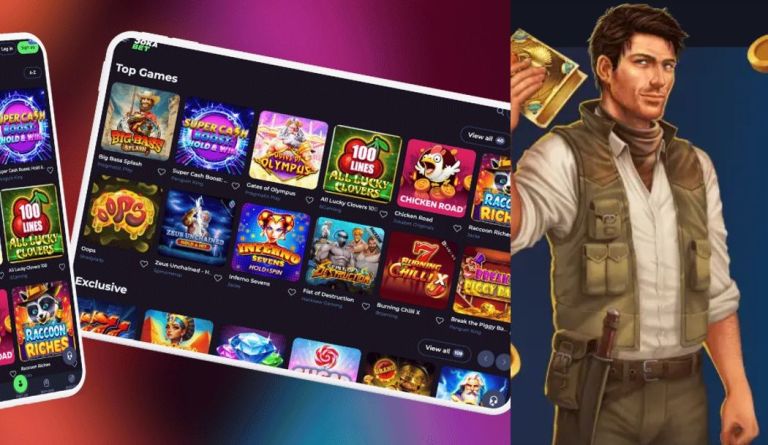jueves 16 de octubre de 2025
El cine de los Safdie, visto en la oscuridad de la sala, nunca ha sido solo narración: es una inmersión física, un acoplamiento nervioso al ritmo cardíaco de la urbe. Es una excitación profunda que oscila entre la butaca y la fábula cinematográfica. Toda obra es una proposición formal, y los mejores cineastas —desde el dogma de Godard hasta el propio John Cassavetes— hacen del verosímil un espejo casi indistinguible de la realidad, apoyados en los recursos más genuinos del medio. Esta estética de la inmersión se perfecciona en La máquina (Smashing Machine, 2025), pero con un quiebre esencial en el tono.
Esta es la primera ofrenda solista de Benny Safdie, y lo que revela no es el pánico, sino la magnífica parcimonia de la fe de Kerr. Es Vonnegut puro: la gente hace cosas estúpidas y maravillosas. La película despliega una puesta en escena tan jazzera en su ritmo como hiperbólica en su auto-seriedad, una disciplina que roza la performance camp y el brutalismo estilizado. El film vibra con una alegría dislocada, con la hilaridad secreta que subyace al esfuerzo desmedido. Propone un flow que reside en los pequeños cambios que introduce: desde esa voz en off relajada, casi chill, en contrapunto con la violencia extrema y una banda sonora antológica.
El cine de los Safdie siempre ha hecho visibles las formas que nos atan. Desde The Pleasure of Being Robbed (la ladrona que se liberaba alegremente de las formas materiales) hasta Daddy Longlegs, una de sus mejores películas, que celebraba el caos como la última forma de la paternidad presente. Aquí, el exceso muscular de Mark Kerr (Dwayne Johnson) es un homenaje involuntario al arte folk. Su figura se excede en su propio entorno: un gigante involuntariamente tierno en las modestas locaciones que la dirección de arte ilumina con luces crudas y pop. La inmersión está en la textura kitsch y exagerada de su vida.
La poética visual se ancla en la secuencia del cactus. ¡So it goes! Es una escena zen del humor cósmico. El cactus, exuberante y grotesco, es la encarnación vegetal de la demolición de los clichés y del punto de vista. Un hombre y un cuchillo frente a una mujer sexy de difícil digestión —una trama que podría disparar tantos clichés— es esquivada con autoría. El cactus se vuelve un accesorio camp que hace reír al universo. El humor reside en el desenfado de un entorno con reglas masculinas propias, que proyecta una gravedad épica sobre un objeto decorativo. Es un haiku visual sobre la desproporción.
La banda sonora, con su selección pop y vibrante, es la risa estridente del film. Su aire a jazz neurótico se logra a través de canciones sinceras: un soul de supermercado o synth-pop efervescente que recuerda que la vida sigue, aunque estés en el suelo. La música es el comentario subyugante que redime a Kerr: el desenfado de la canción pop dice “te caíste, qué importa, levántate y baila”. Es la sensibilidad camp que encuentra la luz en el brillo sintético de la decadencia.
En la secuencia del parque de diversiones, la redención es completa. El tono mezcla la sutileza del mumblecore con la melancolía juguetona de un Hal Ashby en Harold and Maude. Y en su conclusión, el compañero que desiste no ha fracasado: ha abrazado la alegría accesible. Para Kerr, en cambio, es la vida sin trofeos lo que el Buda llamaría la liberación del esfuerzo inútil. Es un gesto de gracia y simpleza.
La detonación de Emily Blunt es la liberación de la tensión acumulada, no su colapso. Es la válvula de escape cómica ante la obstinación ridícula de Kerr. Ella no se rompe: rompe el decoro. Su explosión exagerada se convierte en el catalizador para que él —el gigante terco— pueda finalmente ver la luz. Safdie utiliza la intensidad dramática de Cassavetes (Una mujer bajo la influencia) no para el dolor, sino para el despertar. Es el último gran acto: gritar lo suficientemente fuerte para que el otro escuche la tontería en la que está inmerso. Todo es hermoso y nada duele demasiado.
El film es una reinterpretación zen, un franciscanismo del ego, una obra con tonos de Herman Hesse.