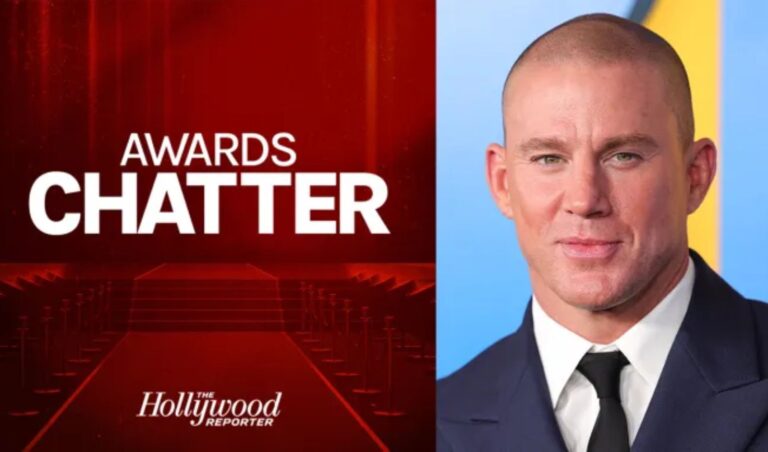▲ Fotograma del largometraje Àvia, el jardín de la memoria, de Rodrigo Imaz
Merry MacMasters
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 9
En su primer largometraje Àvia, el jardín de la memoria, el artista multidisciplinario Rodrigo Imaz reivindica la figura de su abuela paterna, la etnobotánica Montserrat Gispert Cruells (1934-2022), como universitaria, científica, feminista, defensora de los derechos, luchadora social, siempre de lado de las causas populares. Si en un inicio el documental de 86 minutos pretendió responder de manera más íntima a la pregunta de ¿cómo llegó mi familia a México? en cierto momento abrió la conversación sobre la muerte digna.
Àvia, el jardín de la memoria se estrenará en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia los días 13 y 14. En 2016, Imaz dio a conocer en el mismo festival su primer cortometraje Juan perros. En cuanto al título, avia significa abuela en catalán, “así nos referíamos a las abuelas en la familia”, mientras el resto se refiere a “este espacio plástico, poético, que es el testimonio del lugar donde habitan los recuerdos”, señala el artista a La Jornada.
Imaz creció escuchando “estas historias en las sobremesas y reuniones familiares, aunque de manera fragmentada”. Cómo sus bisabuelos y su hija Montserrat, de origen catalán, habían sobrevivido la guerra, conseguido un salvoconducto con el diplomático Gilberto Bosques que les permitió embarcarse en Casablanca y finalmente llegar a las costas de Veracruz. Aquí se nacionalizó mexicana, desarrolló su vida profesional y se casó con “otro niño refugiado” español. Sentía que era tener un testimonio de “la última de las mohicanos”.
De pronto, el documental “de alguna manera me alcanzó para tratarse de mi abuela siendo una mujer mayor, que pierde sus capacidades, que empieza a tener problemas de salud y, como eso se agrava, comienza a tener enfermeras y cuidados. Me vuelvo su cuidador principal. En cierto momento me pide ayuda para tener una muerte digna. A final de cuentas el documental retrata dos grandes exilios: la migración forzada republicana y el que significa el final de los tiempos”.
Un punto central del largometraje es el entendimiento de la muerte como parte de la vida y relacionado con la dignidad. “A pesar de ser un tema tabú (la muerte digna) se ejerce mucho más de lo que nos imaginamos. Como sociedad tenemos que avanzar hacia la posibilidad de que eso sea legal, institucional, que exista ayuda médica y que deje de ser un tema que está debajo de la alfombra. En la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo segundo, dice que todos tenemos derecho a una vida y muerte dignas. Pero, luego no dice cómo eso opera. Para mí eso es lo que deja el documental como potencial conversación”, asegura el entrevistado.
Imaz siempre fue muy cercano a su abuela paterna. “La filmé durante el último lustro de su vida y durante los últimos dos años fui su cuidador principal. Fue bonito ser compañeros y confidentes en el final de su vida. Me pudo intimar muchas cosas que no conocía. El documental en ningún momento trata de confirmar si lo que me cuenta ocurrió o no. Somos lo que recordamos. Somos nuestras memorias que hemos construido de manera plástica”.
Rodrigo Imaz estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño. Cursó, luego, una maestría en la Universidad Politécnica de Valencia, donde también tomó cursos de cine. De regreso a México, empezó a filmar Juan perros. Después, tomó clases en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos con el cinefotógrafo Mario Luna. “Estuve con él seis meses más bien como oyente hasta que me dijo, ya no vengas. Ponte a trabajar. No hay nada más que hacer aquí”.
Con el tiempo el documental empezó a consolidarse en un proyecto cinematográfico porque “encontré que lo de mi abuela era un testimonio que rebasaba el ámbito familiar y reverberaba en temas más universales, más humanos como la independencia, el feminismo y las luchas sociales”. Agrega: “fue pionera de muchas cosas. Fue de las primeras generaciones de biólogas en una academia muy machista. Colaboró en la creación de muchos jardines botánicos, en Chiapas, Hidalgo y Cuba. Reivindicaba lo endémico, lo mesomericano”.
–¿Con qué imagen nos quedamos de Montserrat Gispert?
–Para mí, la generación de mi abuela padeció el poco reconocimiento del patriarcado. El documental de alguna manera reivindica el esfuerzo que hicieron ellas que de pronto fue invisibilizado porque el crédito se lo llevaban los hombres en un mundo masculino, machista mexicano. Quiero que quede la imagen de una mujer fuerte, estoica, luchona, radical en sus principios, que encarna la dignidad humana.
En paralelo, Imaz realizará una edición de 100 carpetas de stills del documental impresos en litografía. Se hacen acompañar por un poema escrito al alimón, en el que Gispert asume una serie de estados anímicos como “Soy memoria y sueño. Ocaso. Corazón latente. El devenir del tiempo. Soy este instante. Respiración del mundo”. Las litografías acusan un tratamiento naturalista dado la profesión de la etnobotánica, también para ubicar su relato dentro de un espacio que defendía.