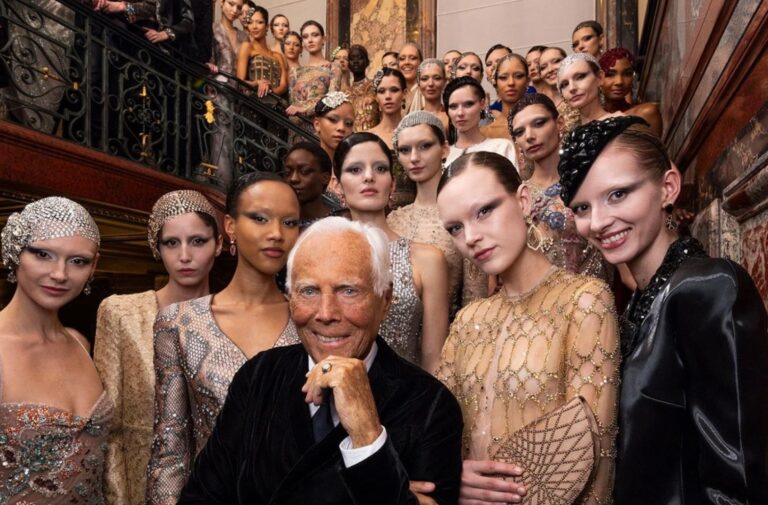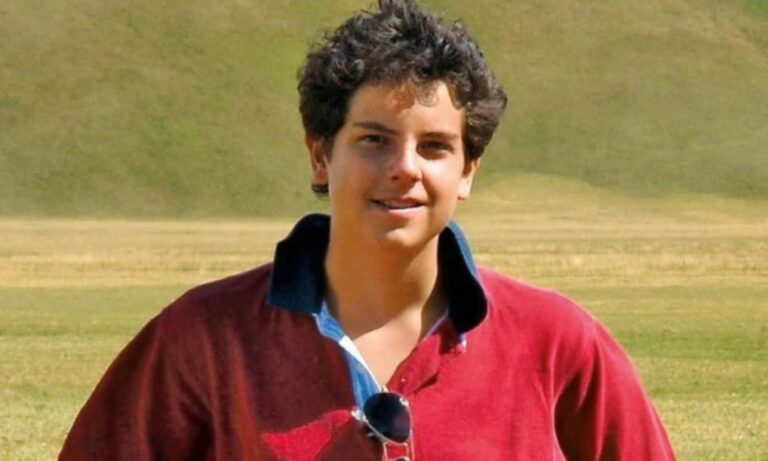martes 02 de septiembre de 2025
Con Nuestra tierra (2025), Lucrecia Martel abandona la ficción y se sumerge en el documental sin apartarse de su constante preocupación: cómo las fracturas históricas de Argentina continúan manifestándose en el presente.
El film parte del juicio de 2018 por el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena Chuschagasta, ocurrido casi una década antes en Tucumán. La sala de audiencias, filmada con una tensión que transmite encierro, no funciona como cierre sino como inicio. Los testimonios de los acusados –un terrateniente y dos ex policías– abren la puerta a un examen más profundo: la disputa por la tierra. La cámara abandona el tribunal para desplazarse hacia el territorio en cuestión, capturado mediante planos aéreos que revelan su centralidad como testigo silenciado de la historia.
La estructura del documental se aleja del “true crime” convencional. Martel construye un mosaico con archivos judiciales, el registro amateur del crimen, fotografías familiares y recreaciones realizadas para el propio juicio. Ese montaje fragmentado provoca una tensión narrativa: entre el caso particular y la voluntad de inscribirlo en un proceso mayor de siglos de despojo. La deriva puede diluir el drama inmediato, pero refuerza la dimensión histórica y política del relato.
Allí radica la fuerza del proyecto: Nuestra tierra no se limita a narrar un homicidio, sino que expone cómo el sistema legal, heredero del colonialismo, legitima títulos de propiedad que oficializan el despojo. El lenguaje jurídico se convierte en instrumento de exclusión, mientras la comunidad indígena sostiene su identidad en medio de la negación sistemática.
Martel evita clausuras y respuestas unívocas. Prefiere mostrar la persistencia de una comunidad que resiste frente a estructuras de poder que buscan invisibilizarla. Así, el documental dialoga con una memoria colectiva marcada por el expolio y con la trayectoria de una cineasta que vuelve a colocar en primer plano las grietas sociales de la Argentina.