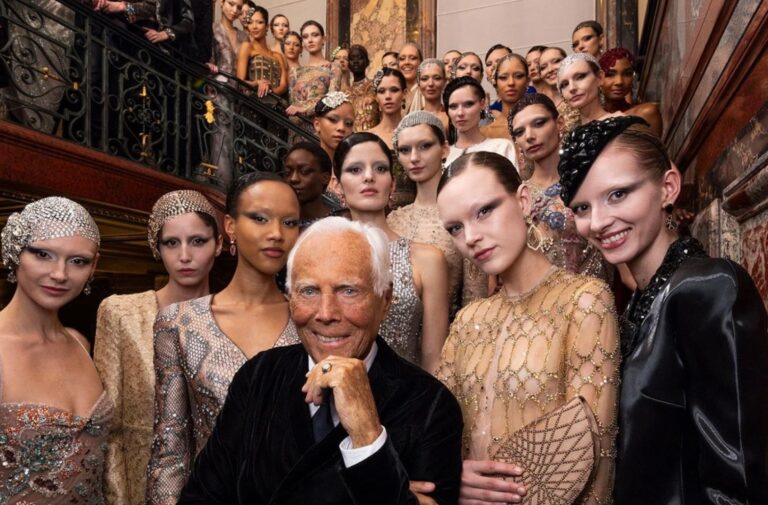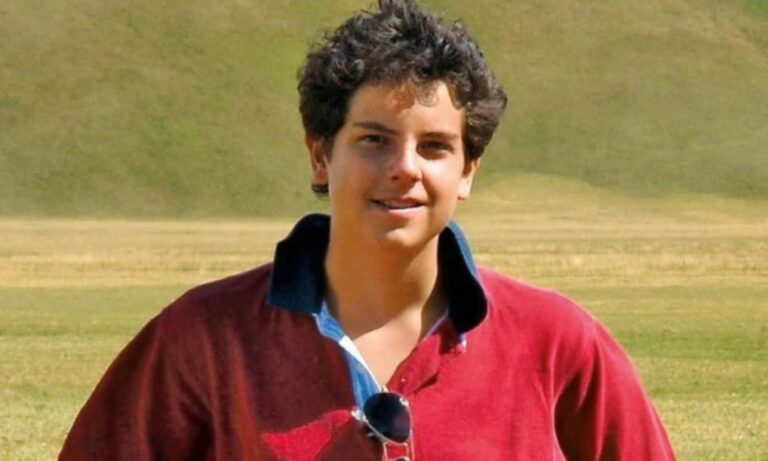Años atrás, Andrea Casamento fundó una red latinoamericana de familiares de detenidos y se transformó en una de las diez representantes a nivel internacional ante el comité de prevención de la tortura de la ONU. Este jueves, su historia de vida se visualizará en la pantalla grande a través de la película de ficción -basada en hechos reales- La mujer de la fila (2025). En el marco del estreno cinematográfico, su director, Benjamín Ávila, dialogó con EscribiendoCine sobre la realización del proyecto audiovisual.
Dos circunstancias. Por un lado, ¿cuándo conociste la historia verídica de Andrea? Por otro lado, ¿cuándo decidiste llevarla a la pantalla grande?
De la historia de Andrea me enteré cuando los productores me acercaron la posibilidad de pensar esta historia como una película, así que fue al mismo tiempo. Mariana Volpi, que es una amiga, abogada de cine, que también trabaja en la procuración penitenciaria hace muchísimos años, estaba trabajando con Mostra Cine en la historia de Andrea, y dijo: «Me parece que a Benjamín esta historia le va a encantar». Los productores tenían Infancia Clandestina como referencia del tipo de película que les gustaría hacer, por lo tanto, se re coparon con la idea de mostrarme la historia. Entonces, Mariana me mandó la Charla TED, la vi y me pareció increíble, muy contundente. Hice un par de propuestas de visión sobre la historia, los productores plantearon hablar esos cambios con Andrea, y así nos conocimos con ella. Fue encontrar una persona con una luz y una fuerza maravillosa.
Nos acercamos a Marcelo Muller, un amigo brasilero con quien yo también escribí Infancia Clandestina, y empezamos a trabajar en el guion, había un ida y vuelta hermoso con Andrea, hablábamos mucho, nos ayudaba a la síntesis de algunas cosas y a la expansión de otras. Después, hicimos una cosa que nunca había hecho, una lectura página a página con ella, que es algo muy habitual en cine con el equipo técnico y con los actores y las actrices. Acá decidimos hacerlo también con ella para que nos diera su sensación y su visión sobre determinados detalles, de si el policía diría eso o no, o el penitenciario, o las mujeres de la fila. ¡Duró 9 horas, fue una experiencia alucinante! Ahí reescribimos la última versión. Asimismo, trabajamos con las mujeres de ACiFaD (Asociación Civil de familiares de detenidos en cárceles federales) muy codo a codo, lo que hacen ellas es increíble. De alguna manera, todo lo que ellas nos dieron para la película, esperamos que nosotros también podamos brindárselos.
En el ámbito audiovisual, ya trabajaste con adaptaciones de hechos reales a la ficción, ¿qué parámetros considerás para saber qué mantener en el relato y qué modificar?
Toda historia de ficción, también documental, es un recorte y una posición. Todas las decisiones que se toman tienen que ver con una mirada sobre esa historia, por más que uno trate de ser lo más fiel posible a la original. Esto lo considero así desde el minuto cero. En ese sentido, no tengo muchos prejuicios a la hora de hacer modificaciones, porque me parece que es parte de las decisiones que uno toma para contar una película, y es algo de lo que me hago responsable. En La mujer de la fila tomamos muchas decisiones muy fuertes en todos los sentidos, desde qué contar hasta dónde pararnos.
Lo más complejo y riesgoso que tiene el guion, para mí, es despertar el prejuicio, pero no darle de comer. O sea, trabajamos mucho estimulando todos los prejuicios sobre esta historia, pero no dándoles de comer, para que el espectador se vaya sintiendo cada vez más incómodo en algún lugar, o cuestionándose, para habilitar a esa madre, que es nuestra protagonista, y entenderla en toda su dimensión, por las decisiones que fue tomando. Apostamos a ser lo menos claros y lo más confusos, en algún sentido, creyendo que va por un lado, pero no.
Respecto a Natalia Oreiro, trabajaron juntos anteriormente en Infancia Clandestina. Pero cada obra artística es un acto único en cierto punto, ¿qué descubriste, y qué redescubriste, del vínculo director-actriz en esta oportunidad?
Al conocernos con Natalia en Infancia Clandestina, lo primero que descubrí fue una actriz con una visión y una madurez de lectura del guion que me impactó. A partir de ahí, fue trabajar y llevarla a un ámbito que ella no había transitado tanto en ese momento, fue trabajar en un lugar emocional muy fuerte, que es en el que me interesa trabajar las historias, construir la emocionalidad desde el cuerpo y las situaciones, y también la postura política y social de eso. Yo creo que el cine político es de la visión humanística, no de una visión ideológica. En esta película, transité de un modo mucho más profundo este camino, y también poniendo énfasis en el grupo que la hacíamos, teníamos que estar en la misma frecuencia en la que estaban las mujeres de la fila.
Cuando me junté con Natalia por primera vez para este proyecto, yo le estaba proponiendo cuestiones físicas para tratar de encontrar el personaje, le ponía muchas palabras y conceptos. En un momento, ella me dice: «Mirá, Benja, ¡yo soy Andrea! Yo me muero si me llega a pasar algo como a ella, la recontra entiendo. ¡Yo soy Andrea!”. Entonces, dije: «Bueno, ¡vamos por ahí!”. Íbamos a apostar a esa cosa fuerte, sabiendo que cuando filmo, primero hago cámara. El vínculo con los actores y las actrices es de mucha proximidad, trabajo mucho desde lo físico con ellos, repetimos sin cortar, es una cosa muy vital, casi documental ese ejercicio. Los actores se re copan porque no hay un corte energético de ir y volver, vamos todo el tiempo sin parar. Natalia se sumó a eso de una manera brillante. Y en todo el proceso con Andrea y las demás mujeres de la fila, que trabajan en la película, hubo un clima de emocionalidad y de verdad al mismo tiempo.
Así que trabajar con Natalia fue volver a encontrar a una actriz diez mil veces más madura que la ya había conocido en Infancia Clandestina, con una seguridad y una búsqueda de las sutilezas, con una capacidad de trabajo que solo ella tiene, y a su vez la confianza que veníamos teniendo desde antes. Ya había un lugar que, junto a María Laura Berch, la directora de casting, trabajábamos todos los días en el set, cada mañana buscando, hablando y profundizando sobre las escenas de la jornada. A Natalia le propuse prender una vela que fuera como la luz que queríamos iluminar en el lado oscuro de esta historia, que era un lado oscuro de la sociedad. ¡Aprendíamos todos los días!
En cuanto a las locaciones, filmaron en distintos sitios penitenciarios. ¿Cuál considerás que fue la mayor complejidad que tuvieron que afrontar, y en qué pusieron el foco principalmente?
La cárcel de Ezeiza tiene una particularidad que no tienen otras, excepto una en Córdoba, que es que entre el afuera y el adentro hay una gran distancia que recorrer. En otras cárceles, uno entra, hace la fila, pasa por un par de lugares y llega hasta la sala de visitas, es un tránsito mucho menor. El hijo de Andrea estuvo preso en Ezeiza y el lugar tiene esa particularidad, entonces, en ese recorrido entre el afuera y el adentro, nuestro personaje va descubriendo temerosa dónde está su hijo, y también nos ayuda a nosotros para ir entendiendo e ir presentando todo eso. El trabajo de locación que se logró con Sebas Cerezo fue espectacular, conseguir filmar en la cárcel de hombres de Ezeiza, que fue la primera vez para una película (en la de mujeres ya se había filmado).
Luego, filmamos en otras cárceles como si fueran el exterior de Ezeiza. Hubo un trabajo enorme de coordinación entre locación, producción, el servicio penitenciario, toda una sinergia muy interesante para poder lograrlo.
Los días de rodaje en la cárcel fueron muy intensos emocionalmente. Primero, teníamos que hacer la requisa, los pasos para entrar eran claramente iguales que los de todos. Las mujeres de ACiFaD conocen ese sitio, siempre lo hicieron, pero en este momento, por primera vez, se les estaba reconociendo ese lugar de familiar. Cuento una anécdota que me parece muy reveladora. Mariana Volpi tiene un ciclo de cine en la cárcel. Entonces, en el proceso de montaje de la película, ella decidió mostrar allí un corte a un grupo de personas que estaban haciendo el curso, tipo juego, a ver qué pasaba. Cuando llegó la secuencia de la primera requisa, dijeron: «¡Pará! ¿Cómo que las requisas son así? ¿Cómo que nuestras familias viven esto?”. Ella los tranquilizó un poco, les dijo que esa secuencia pasaba así hacía 20 años, ahora había cambiado un poco. No podían creer lo que sus familiares pasaban para poder verlos, los que estaban adentro no sabían. Y la semana siguiente, uno de ellos, le dijo a Mariana: «¿Sabes qué? Este domingo fue la primera vez que le agradecí a mi mamá que me venga a ver».
La mujer de la fila no es una película solo para que los de afuera conozcamos este lugar que no conocemos de los familiares, de lo que les sucede y todos los prejuicios que la sociedad tiene con respecto a ellos, sino, también, para los que están adentro, para los del servicio penitenciario -que tienen miles de problemas-, etcétera. Si hablamos de una cuestión de ponerle luz desde un lugar humano a lo oscuro que es la cárcel, no es simplemente un lugar institucional, en realidad, si no hay un lugar humano del por qué y para qué hago las cosas, la cárcel no sirve. Directamente como está pasando hoy, la cárcel no sirve porque no está construida para la reinserción, sino que está bajo el concepto del castigo, de la pena, el que está sufre y punto, nada más. Y los penitenciarios también son construidos desde ahí. Hablamos con un montón de ellos, algunos trabajaron en la película, otros colaboraron en términos institucionales, la verdad que son personas a las que también hay que escuchar con sus problemáticas.