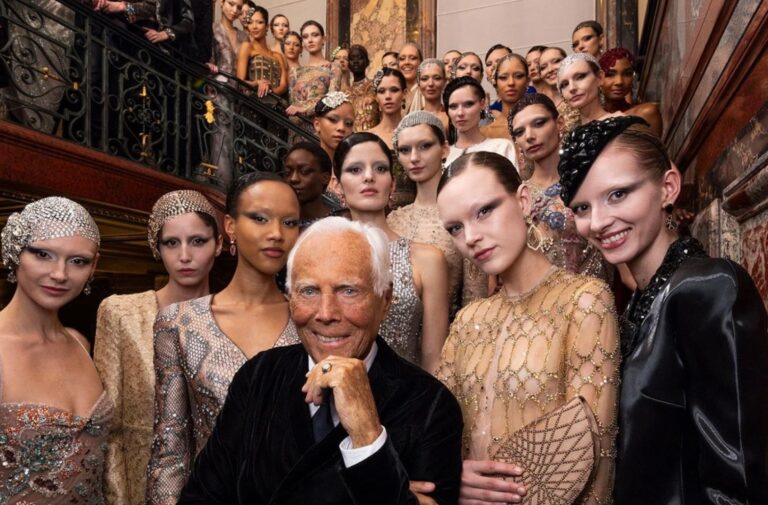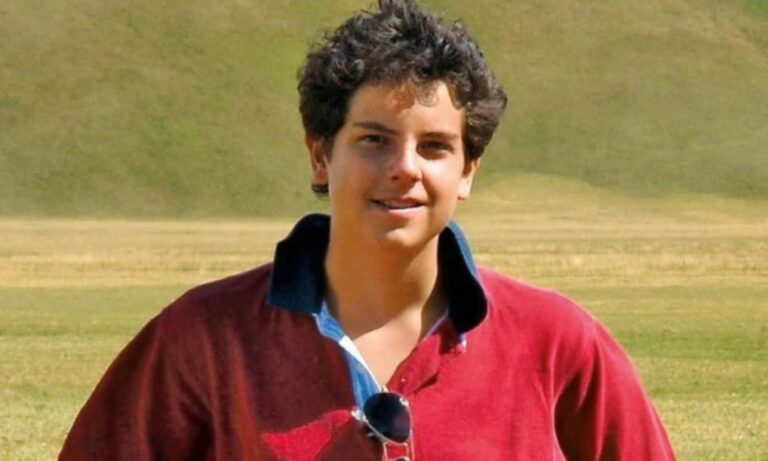El cine siempre ha tenido un flirteo peligroso con el poder autoritario. Desde El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl hasta los retratos posmodernos de dictadores carismáticos, la gran pantalla ha demostrado que narrar al tirano es también una forma de construir su leyenda. El caso de El mago del Kremlin, presentada en el Festival de Venecia, reabre esa vieja herida: ¿cómo mostrar el ascenso de Putin sin caer en la seducción de su aura?
Jude Law, un actor con la suficiente presencia como para encarnar a Dorian Gray o a un Papa “cool” en la serie de Sorrentino, se enfrenta ahora al reto de interpretar al dirigente ruso. Y lo hace con un frío calculado: un Putin que no grita, que no exhibe pasiones, que observa y espera para dar el golpe. El cineasta Olivier Assayas, con guion coescrito junto a Emmanuel Carrère, escoge la vía de la conversación, del relato pausado, de los juegos psicológicos. El resultado es tan inquietante como agotador: casi tres horas de palabras que, sin embargo, consiguen transmitir la textura del poder real, ese que se cocina en despachos y no en trincheras.
La película, aunque insiste en ser ficción, bebe de un trasfondo reconocible: la desintegración de la URSS, el desembarco brutal del capitalismo, el nacimiento de una oligarquía que mezclaba negocios con política y, en medio de ese caos, la figura de un burócrata de la KGB convertido en “hombre fuerte”. El relato avanza a través de Vadim Baranov —interpretado por Paul Dano—, consejero imaginario pero verosímil, que maneja el tablero como un titiritero moderno. El Kremlin aparece aquí no como un castillo medieval, sino como un teatro de sombras donde lo importante no es lo que ocurre, sino cómo se narra.
Lo fascinante es que Assayas y Carrère no retratan un poder ensangrentado de forma explícita, sino verbal. Todo pasa por la palabra: justificaciones, medias verdades, cinismo. El filme ofrece la radiografía de un tiempo en el que la propaganda ya no necesita gritar: basta con reinterpretar los hechos. En esa estrategia, Putin no aparece como un loco ni como un monstruo histérico, sino como un hombre frío y pragmático, capaz de aceptar la humillación para luego devolverla multiplicada. El verdadero terror no está en su ira, sino en su paciencia.
Ese tono calculado contrasta con la otra gran propuesta del día en Venecia: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch. Allí no hay gritos ni discursos, apenas silencios familiares que pesan como rocas. Jarmusch, con un reparto de lujo —Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Adam Driver—, se concentra en los vínculos íntimos que nadie elige: la familia como primera prisión y primera escuela de afectos. Si Assayas analiza cómo el poder corrompe a una nación, Jarmusch muestra cómo la incomunicación desgasta a las personas. Dos películas opuestas en estilo, pero unidas por la misma pregunta: ¿qué nos une realmente?, ¿el miedo o el amor?

El debate, sin embargo, trasciende lo cinematográfico. ¿Puede un festival occidental permitirse exhibir a Putin como un personaje de ficción mientras Ucrania sigue bajo las bombas? ¿No existe el riesgo de convertir al tirano en un ídolo pop, envuelto en la aureola de Jude Law? El actor lo sabe y, preguntado sobre posibles represalias, respondió con calma: confía en que la historia está contada con matices. Pero la duda persiste. El cine, en su capacidad de seducción, puede acabar reforzando aquello que pretende criticar.
Assayas defendió que lo importante es mostrar la transformación política de finales de los noventa, cuando en Rusia se firmó una alianza entre violencia y espectáculo, un teatro posmoderno que hoy se repite en muchos países. Y tiene razón: el putinismo no es solo ruso, es un modelo global de poder. Una fórmula que mezcla el control absoluto con el entretenimiento, la represión con la propaganda. Y en esa mezcla, quizás, reside lo verdaderamente inquietante: no hablamos de un pasado cerrado, sino de un presente en expansión.
La Mostra, con este choque de propuestas, demuestra su papel como laboratorio cultural: el cine no es un espejo neutral, sino un espacio donde se ensayan interpretaciones del mundo. Y en un mundo saturado de ruido, de guerras narradas a golpe de titular, el reto está en encontrar relatos que incomoden, que no se limiten a repetir los clichés sobre el mal. El mago del Kremlin no es perfecta —su metraje se resiente y la fórmula del diálogo constante acaba desgastando—, pero sí plantea preguntas necesarias.
Quizá la más importante sea esta: ¿qué hacemos con los relatos del poder? ¿Los consumimos como espectáculo o los tomamos como advertencia? Porque si algo demuestra la historia reciente, es que las sombras del Kremlin no se quedan en Moscú: se proyectan, largas y densas, sobre todo el planeta. @mundiario