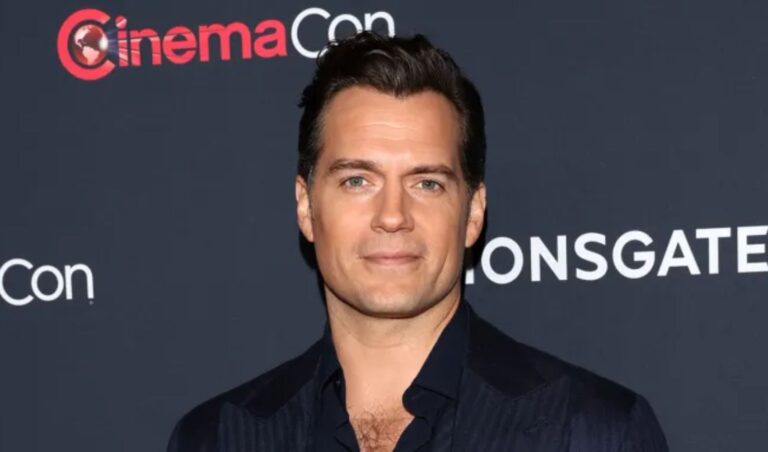domingo 31 de agosto de 2025
El punto de partida de El cine prohibido (The Celluloid Closet, 1995) es la premisa de que toda historia oficial esconde otra subterránea. Hollywood, fábrica de sueños y relatos hegemónicos, construyó durante décadas un lenguaje cifrado para hablar de aquello que no podía nombrarse: la homosexualidad. El documental de Epstein y Friedman, basado en el libro The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies de Vito Russo (1981), abre las grietas de ese archivo y lo transforma en un testimonio de las tensiones entre cine y sociedad.
Las imágenes más tempranas —dos hombres bailando en un corto de 1894— conviven con los estereotipos cristalizados del “sissy”, las lesbianas condenadas al suicidio y los villanos masculinos cuya sexualidad servía como marca de perversión. El recorrido no es sólo histórico, es también un mapa de las estrategias de poder que el cine ejerció sobre las identidades disidentes. La fuerza del documental radica en mostrar cómo las decisiones de la industria, atravesadas por la censura del Código Hays y por el disciplinamiento social, fabricaron un imaginario colectivo que asoció lo queer con lo ridículo, lo monstruoso o lo criminal.
El relato en off de Lily Tomlin, con tono reflexivo y a la vez irónico, acompaña un montaje que alterna escenas icónicas con testimonios de actores y guionistas. Susan Sarandon, Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Harvey Fierstein, Toni Curtis, Gore Vidal y otros nombres exponen la tensión entre las vivencias privadas y las imágenes públicas. Lo que aparece en la pantalla nunca es neutro: los besos prohibidos, los gestos codificados o los personajes ambiguos hablan tanto de la represión como de la capacidad de resistencia de una comunidad que supo leer entre líneas.
El documental no se limita a señalar el daño de esas representaciones: también recupera los momentos de apertura, desde Los chicos de la banda (The Boys in the Band, 1970) hasta Philadelphia (1993), donde la homosexualidad empieza a mostrarse sin tapujos ni castigos narrativos. Es allí donde la película se vuelve una herramienta de memoria cultural, porque permite entender cómo las imágenes condicionan el modo en que una sociedad percibe, acepta o rechaza lo diverso.
Más que una arqueología fílmica, El cine prohibido funciona como un espejo que obliga a preguntarse qué historias siguen aún veladas en la pantalla. Y demuestra que la lucha por la visibilidad queer en el cine es inseparable de la lucha por contar la historia desde otro ángulo: el de quienes fueron, durante décadas, protagonistas ocultos de la trama.