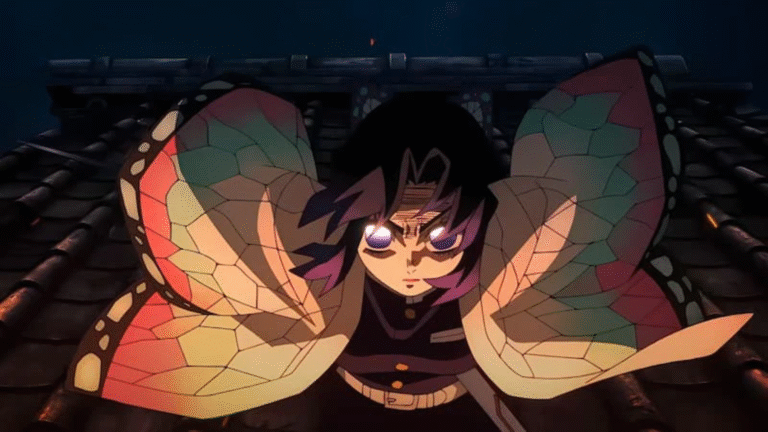La muerte de Verónica Echegui, a los 42 años, ha dejado al cine español huérfano de una voz única y profundamente comprometida con su oficio. No hablamos únicamente de una intérprete que acumuló premios, nominaciones y alabanzas; hablamos de alguien que supo dotar de verdad a cada personaje y que, además, se atrevió a cruzar la frontera entre la actuación y la creación, dejando huella también como directora y guionista.
Su fallecimiento, tras varios días hospitalizada en Madrid, sacude con fuerza una industria que vive acostumbrada a la renovación constante, pero que pocas veces está preparada para la pérdida repentina de quienes marcan una diferencia real. Echegui no era una actriz más: era, quizá, uno de los últimos exponentes de esa autenticidad que Bigas Luna supo ver cuando la eligió para protagonizar Yo soy la Juani (2006), una película que se convirtió en símbolo generacional y que marcó el punto de partida de una carrera sólida y arriesgada.
Porque si algo definió su trayectoria fue la valentía. En un panorama donde es fácil encasillarse, Echegui decidió moverse entre géneros, tonos y formatos. Del drama carcelario de El patio de mi cárcel al exotismo de Katmandú, del humor gamberro de No culpes al karma… al musical luminoso de Explota Explota. Su filmografía es un mapa de riesgos calculados, de personajes incómodos, de historias que pedían más que un gesto bonito ante la cámara.
Y no se conformó con eso. Cuando parecía que ya había alcanzado el reconocimiento, decidió contar sus propias historias. Con Tótem loba, un cortometraje basado en una experiencia personal, se llevó el Goya en 2022. Aquello no fue una anécdota: era la confirmación de que, detrás de la actriz, había una narradora inquieta, una creadora capaz de interpelar a una sociedad que todavía arrastra demasiados silencios.
Por eso su muerte duele tanto. Porque no se trata solo de lo que ya hizo, sino de todo lo que iba a hacer. Estaba en plena madurez artística, con proyectos en marcha y una presencia cada vez más significativa en las plataformas internacionales. Era, además, un referente para muchas mujeres que buscan un camino en un sector marcado por la precariedad y la mirada masculina.
Pero su marcha nos obliga también a mirar de frente una verdad incómoda: la vida es frágil, incluso para quienes nos parecen intocables. Curiosamente, la propia Echegui reflexionaba sobre la muerte en su última entrevista, al hilo de la serie A muerte: “No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir”, decía. Hoy, esa frase resuena como un eco que interpela no solo a su público, sino a una sociedad entera que vive de espaldas a lo inevitable.
Su ausencia deja un hueco inmenso. En lo artístico, porque pocas intérpretes reunían esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad. En lo humano, porque era una figura querida y respetada, sin estridencias ni artificios. Quizá el mejor homenaje que podamos rendirle no sea convertir su muerte en un espectáculo mediático, sino recordar su trabajo con la misma honestidad con la que ella lo ejerció.
El cine español pierde a una de sus grandes, pero también gana un legado que trasciende la pantalla: la certeza de que la autenticidad, la valentía y la sensibilidad son, al final, los únicos caminos hacia la inmortalidad artística. @mundiario