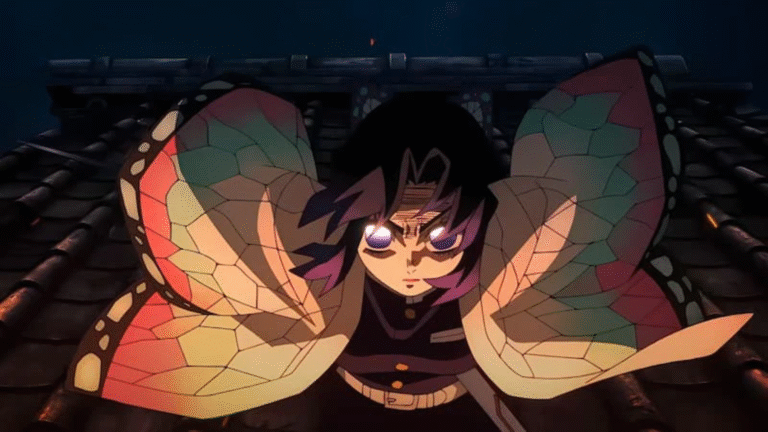El fallecimiento de Verónica Echegui a una edad tan temprana obliga a detenernos y mirar más allá de la obviedad de la tragedia personal. No hablamos únicamente de una intérprete que encadenó papeles relevantes o de una profesional que acumuló premios y reconocimientos. Lo que se pierde con ella es algo más profundo: una manera de entender el arte interpretativo como territorio de exploración, como espacio incómodo, como espejo deformante de la realidad.
Su irrupción en Yo soy la Juani fue mucho más que un debut llamativo. Bigas Luna, con su instinto visionario, vio en ella una energía que excedía lo actoral: era la encarnación de una generación que hasta entonces no había tenido relato en la pantalla grande. Echegui no solo interpretó a Juani, sino que le prestó cuerpo, dignidad y una rabia contenida que convirtió el estereotipo de la “choni” en un fenómeno cultural. Ahí comenzó a forjarse una actriz que entendía que los personajes son más que guiones: son dispositivos para hablar del país, de sus márgenes, de sus contradicciones.
No se dejó encasillar. Mientras otros habrían explotado el éxito repitiendo fórmulas, Echegui se lanzó a la complejidad. Fue presa en El patio de mi cárcel, maestra en Nepal en Katmandú, un espejo en el cielo, rostro coral en La gran familia española o jueza en un thriller político como Justicia artificial. Su filmografía es el mapa de alguien que buscaba preguntas antes que respuestas, que no se conformaba con el aplauso fácil ni con la comodidad de los papeles previsibles.
A esa faceta de actriz se sumaba la de creadora. Su cortometraje Tótem Loba, con el que obtuvo el Goya en 2022, reveló otra dimensión de su talento: la capacidad para narrar desde la dirección, para construir atmósferas inquietantes y poner en cuestión códigos sociales desde el lenguaje audiovisual. En esa apuesta se percibía que Echegui tenía mucho más que ofrecer al cine español, no solo como intérprete, sino como narradora con voz propia.
La discreción con la que llevó su enfermedad —un cáncer del que pocos sabían— añade un matiz de brutalidad a la noticia de su muerte. La industria, sus compañeros y el público se encuentran de golpe con la ausencia sin haber tenido tiempo de prepararse, como si el telón cayera en mitad de la función. Y es precisamente ese carácter abrupto el que convierte su pérdida en símbolo: nos recuerda que el cine, como la vida, no está blindado contra lo inesperado.
Más allá de la tristeza, la desaparición de Echegui debería llevar a la reflexión sobre cómo valoramos a quienes arriesgan en el terreno cultural. No se trata de lamentar lo que ya no veremos, sino de preguntarnos si la industria española está preparada para seguir alimentando trayectorias tan singulares como la suya. En un contexto donde la uniformidad y la dictadura de lo comercial amenazan con homogeneizar la producción audiovisual, figuras como Echegui eran esenciales para mantener vivo un cine diverso, inquieto y valiente.
Su legado, aunque truncado, es nítido: demostró que se puede brillar sin acomodarse, que se puede alcanzar el éxito sin renunciar a la autenticidad. La mejor manera de honrar su memoria no será repetir homenajes vacíos, sino defender un cine capaz de acoger voces libres como la suya.
Echegui se ha ido demasiado pronto, pero deja tras de sí un recordatorio incómodo y hermoso: el arte no consiste en durar, sino en dejar huella. Y la suya, por breve que haya sido, será difícil de borrar. @mundiario