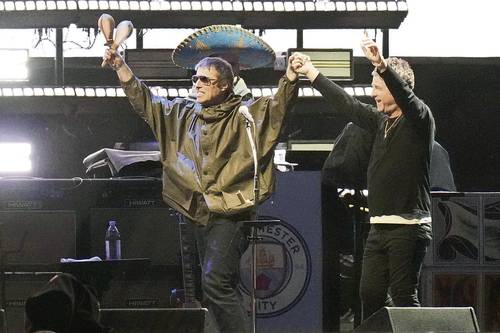Cada verano tiene su fenómeno cinematográfico, y este año no ha llegado de la mano de Marvel ni de ninguna secuela de acción garantista, sino de una película de terror. Weapons, dirigida por Zach Cregger, ha triplicado su presupuesto en apenas unos días, desafiando la lógica de la taquilla y confirmando algo que desde hace tiempo es evidente: el horror ha dejado de ser un subgénero menor para convertirse en la verdadera locomotora del cine contemporáneo.
No hablamos solo de cifras, aunque estas sean apabullantes. Lo relevante es la manera en que este tipo de cine logra conectar con públicos diversos, convirtiendo la sala oscura en un ritual colectivo que ninguna plataforma de streaming consigue replicar. En un contexto en el que las grandes producciones de superhéroes se desinflan y las comedias románticas languidecen en el vídeo bajo demanda, el terror ofrece lo que otros géneros han perdido: frescura, riesgo narrativo y capacidad de sorpresa.
La paradoja es que, históricamente, el terror había sido despreciado por cierta crítica y relegado a un público juvenil o marginal. Hoy ocurre lo contrario: es el terreno donde se juega lo más interesante del cine actual. Ahí están Los pecadores, de Ryan Coogler, que mezcla vampiros con blues y memoria afroamericana; Longlegs, de Osgood Perkins, que revitaliza el terror independiente; o las propuestas de Ari Aster y Robert Eggers, convertidos en referentes autorales. Y en medio de ese panorama emerge Cregger, que con Weapons certifica que se puede hablar de duelo, adicciones o violencia social a través de un lenguaje perturbador y a la vez profundamente humano.
Resulta significativo que el propio director se resista a explicar de qué trata su película. Prefiere que el espectador la viva como un enigma, como si entrar a la sala fuese abrir un libro cuyas páginas están en blanco hasta que la historia cobra forma. Esa decisión va contra el marketing de la sobreexposición, de los tráilers que destripan cada giro argumental. Y, paradójicamente, ese misterio se ha convertido en una de sus armas más poderosas.
El trasfondo del éxito de Weapons es también un retrato generacional. Mientras el Hollywood tradicional sigue empeñado en revivir viejas franquicias, el terror se atreve a dialogar con miedos contemporáneos: la pérdida de los hijos, la violencia en las escuelas, la fragilidad emocional en un mundo saturado. Cregger lo hace mezclando referencias de Paul Thomas Anderson, Denis Villeneuve o incluso Kubrick, pero siempre con una mirada personal. Su película es tanto un mosaico coral como un exorcismo íntimo, un cine de género que se permite ser autoral.

Este fenómeno obliga a una reflexión más amplia: ¿por qué el terror se ha convertido en el refugio de la innovación? Quizá porque es barato de producir, porque admite lo simbólico y lo metafórico sin necesidad de justificarse, porque el miedo es universal y no entiende de fronteras culturales. O quizá, sencillamente, porque es el único género que sigue recordándonos que el cine es, ante todo, emoción compartida, esa mezcla de risa nerviosa y grito contenido en una sala oscura.
Mientras Warner ya explora precuelas y Cregger prepara su salto a la saga Resident Evil, la pregunta no es si esta cinta marcará tendencia, sino cuánto tiempo tardará la industria en comprender que el futuro no está en repetir fórmulas agotadas, sino en escuchar el pulso del público. Y ese pulso, hoy, late en clave de terror.
Weapons no es solo una película taquillera. Es el síntoma de un cambio de ciclo. Un recordatorio de que, cuando el cine comercial parecía condenado a la rutina, un género históricamente marginal ha vuelto a demostrar que el miedo, bien contado, es el arte más radical de todos. @mundiario