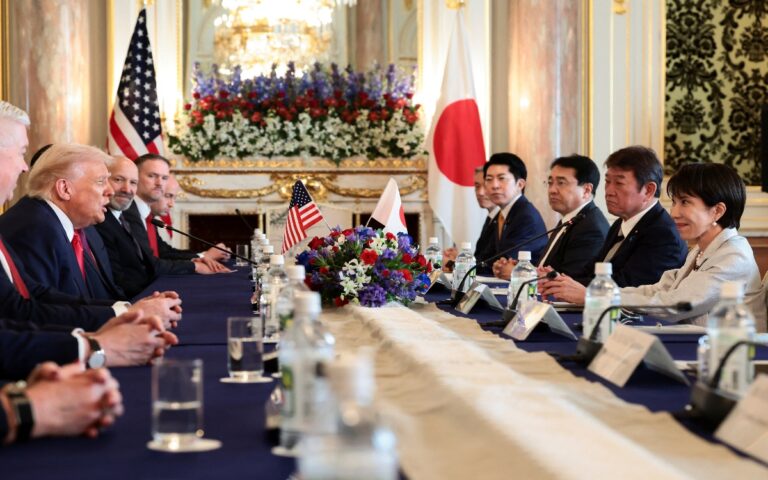La partitura (Matthias Glasner, 2024) me ha sorprendido por su calidad, a la vez que me ha impactado por su dureza. (No confundir esta película alemana con otra de 2023 cuyo título en España es el mismo. Una vez más hubiera sido mejor mantener el original: Dying). Nos hallamos ante un intenso y nutrido drama que afecta de muy diferente modo a los numerosos personajes importantes que transitan por una historia múltiple y demoledora. Glasner −quien es también el guionista− ha forzado el argumento para impresionarnos con unas desgracias humanas que lo son sobrevenidas, de origen casi congénito o largamente cultivadas, para hacernos aprender un poco más sobre la raíz de los conflictos personales y la impiedad de la vida. Y lo hace a lo largo de tres horas que no me han resultado largas, pues, a través de ese metraje, se van incorporando elementos que me han resultado interesantes o plenamente admirables.
El personaje principal −el que está, de algún modo, en todas las salsas dolorosas, la mayoría de las cuales se entrelazan− es Tom, un director de orquesta que vive atribulado por su problemática personal y por la que, tangencial o plenamente, le hacen sentir otros seres: sus padres, su hermana; una exnovia de cuyo hijo, ajeno biológicamente, se hace cargo; o un amigo compositor, un hombre atormentado cuya obra va a dirigir.
La situación de Tom es, como él mismo la define en un momento concreto, devastadora. Debe visitar a su padre en la residencia, su madre está mortalmente enferma, su hermana no responde desde su alcoholismo, y el compositor, su amigo Bernard, amenaza con suicidarse. Esto se lo cuenta a la que es su teórica pareja, aunque él, alejado de todos, atrapado por ellos y perdido en sí mismo, esté abandonándola sin remedio; a esa joven sensata, aún indemne, que tal vez podría conseguir que él no fuera por la vida “como un pollo sin cabeza”.
Solo algún personaje secundario parece estar exento de la debacle interior −aunque también esté afectado por los extravíos mentales de aquellos que, de distinto modo, le interpelan−. Pero repasemos los casos más graves, que son los anteriormente mencionados. El padre, que, desde el minuto uno, manifiesta su grave demencia senil. La madre, que no solo está invadida por un cáncer, por la diabetes, sino por su grave incapacidad para amar. Tom, el hijo, el director de orquesta, que ha sido requerido −forzando una curiosísima y hasta, en algún momento, graciosa situación− por una antigua novia para que haga de padre de su hijo, para que asista al parto mientras quien en realidad lo es biológicamente y quiere seguir con ella, es despreciado, aunque obligatoriamente consentido. La hermana de Tom, Ellen, devorada por su alcoholismo. A estos infaustos personajes se uno ese otro que no les desmerece, Bernard, el compositor de una obra denominada Dying, para cuyo estreno su amigo Tom está ensayando con una joven orquesta.
La partitura me ha gustado mucho en general y me ha seducido plenamente en algunas extraordinarias escenas, como las de los ensayos o la de la interpretación final de la obra, que dan lugar a algunos de los mejores momentos de la película. Esta composición da pie a un muy interesante debate artístico. El compositor diariamente asiste a los ensayos expresando su frustración. En casi ningún momento se muestra satisfecho. Tom, el director, sufre por ese motivo, pero también sabrá por su amigo que este, en realidad, más que desaprobar la ejecución, que también, está empezando a dudar sobre la valía de su obra, llegando incluso a pensar que deberá rehacerla, por lo que no se podría estrenar en la fecha prevista. Teme que su obra caiga en la cursilería: “Algo es cursi cuando el sentimiento no alcanza la realidad”.
El autor está abatido, no sé sabe muy bien si por algo más que su obra, o porque esta es ahora para él toda su vida, su compendio vital definitivo. Parece que el posible fracaso de su composición pudiera ser el detonante final de una depresión largamente larvada. Bernard, desesperado, pregunta a los músicos si les gusta su obra. Finalmente, uno de ellos se atreve a romper el hielo. Tres más se suman a expresar que es una pieza demasiado larga, aburrida. ¡Qué duro someterse a esas críticas cuando aún no se ha estrenado la obra, cuando mucha gente está poniendo su esfuerzo para que salga de la mejor manera posible! ¡Qué duro ser discutido como artista cuando uno cree en lo que ha hecho, cuando había alcanzado el entusiasmo al ver el resultado de su inspiración!
Pronto, esa fe del artista se tambaleará. Primero ha intentado que los músicos entendieran la sensibilidad desde la que él ha escrito su obra: “Esa pieza se escribió muriendo. Debe dirigirse muriendo o no funciona”. Luego renuncia a ser comprendido, pues empieza a creer −más desde la desesperación que desde la humildad− que su obra necesita mejoras importantes. Bernard habla de una “fina línea” que no hay que traspasar. Su novia le pregunta a Tom: “¿De qué fina línea habla?”. “Como artista, para que la gente entienda tu trabajo, tienes que simplificar tu obra sin comprometerla. Si no, es que has decidido ser completamente auténtico y entonces nadie entenderá tu trabajo y terminarás solo en un manicomio. En medio está esa línea”. Ella le responde: “Él disfruta del pathos”.
La película está estructurada en diversos capítulos que se centran en los distintos personajes, aportando también, en alguna ocasión, sobre un mismo momento una perspectiva personal diferente a la que habíamos accedido en un capítulo anterior. Son magníficos los diálogos. Uno de los más impactantes es sin duda es el que tiene la madre con su hijo. Aquí se nota la influencia de Bergman (de hecho, en un momento vemos en la pantalla de un televisor las imágenes de Fanny y Alexander). Una vez ha muerto su marido, la madre decide hablar abiertamente con su hijo Tom. Le comunica su enfermedad terminal, su renuncia a tratamientos retardadores. Una conversación que deviene incluso más violenta −pese a la contención, a cierta intención cariñosa que ella intenta y en la que él fracasa− y difícil, cuando ella le cuenta que “el mejor momento para mí fue cuando supe que eras normal, que estabas sano, que no te pasaba nada”. Y es que le confiesa que, cuando él era un bebé, estuvo a punto de matarlo, al lanzarlo contra una pared porque la importunaba. Fue entonces cuando sacó la conclusión de que no quería a su hijo. Este salió indemne, pero: “Yo no te gustaba. Siempre querías estar con tu padre”. “No me decepcioné cuando supe que no me querías. Aunque sí me pasó cuando Ellen dejó de quererme también. Un día se fue y se volvió infeliz. Pero eso no es mi culpa, no”.
Magnífica la interpretación de ambos, de Lars Eidinger y Corinna Harfouch, en una serie de contraplanos sabiamente expuestos, mostrando la expresiva gesticulación cuando habla el otro, el tímido intento de ser perdonada de ella, la mal disimulada aversión que siente él. “Eres tan diferente a mí”, le dice a su hijo. “No, no lo somos. Me parezco a ti en lo frío que soy”. Y añade él: “Ahora siento que algún día entenderé por qué somos así, tan horribles. Es horrible no sentir nada.” Y es que Tom no sufre por ver a su madre tan enferma, y se lo dice, porque están en el momento de vomitar todas las verdades sin alterarse: “No puedo soportar estar contigo”
Otra de las excelentes y muy dramáticas escenas es la que reúne a Bernard y a Tom en la casa del primero, en Nochebuena. El compositor convoca a su amigo para pedirle un favor. Quiere que impida a su novia actual encontrarlo muerto en la bañera. Da por hecho o confía en que su amigo consentirá el suicidio que, en unos minutos, va a acometer, como un hecho natural o legítimo, indiscutible, porque no parte de un impulso particular, sino de una convicción muy meditada. Pero, ante esa propuesta, Tom no sabe qué hacer, cuál es su deber, si permitírselo, en aras del respeto a su voluntad, aunque esta pueda estar atrofiada por su estado depresivo, o si, como le indica su antigua pareja, en conversación telefónica, tiene la obligación de salvarlo. Se inclina por lo primero. “Desde que lo conozco ha sido infeliz, Y ya hace 20 años”. Ella le contesta que su amigo “flirtea con el sufrimiento. No podría componer si no”. Y él justifica su decisión: “No todo el mundo sabe ser feliz”.
Por momentos parecen películas distintas, historias que, aunque en su mayor parte están fuertemente entrelazadas, se podrían haber podido extender, redondear para que sobrevivieran autónomas. Hay dos partes que me gustan un poco menos, por contraste con las más geniales, pues siguen teniendo un buen nivel. Son la primera, la de la brutal decrepitud de los padres, y luego el capítulo centrado en Ellen, la hermana. Me parece que pecan un poco de tremendismo, aunque busquen moverse en la posible sobriedad de unos personajes verosímilmente tan extremos. Sin embargo, en ellas se ofrecen algunos detalles sorprendentes a pesar de cierta previsibilidad. También cierto humor momentáneo que no alcanza a convertir esta película ni siquiera en una comedia negra, como la califica un crítico.
La escena final, tras la emotiva secuencia del estreno de la obra, con el autor fallecido, es la de la invitación posterior al evento. Ahí está, indisimulable, la tristeza de Tom por su amigo y por tantas cosas, y la de su pareja que siente que lo ha perdido. Finalmente, un travelling retrocede entre los invitados mientras recoge algunos de sus comentarios, algunos de los cuales, por suerte, al autor ya no lo herirán. Escuchamos como un hombre, desde una indiferencia engolada, sostiene: “Todo es una banalidad. Se caga en la vanguardia”. Pero otro dice “Yo creo que estaba a punto de despegar”. Hay que correr para ver esta excelente, aunque durísima, película. En Filmin está solo hasta el 25 de agosto. Esperemos que tenga otras oportunidades en nuestro país. @mundiario