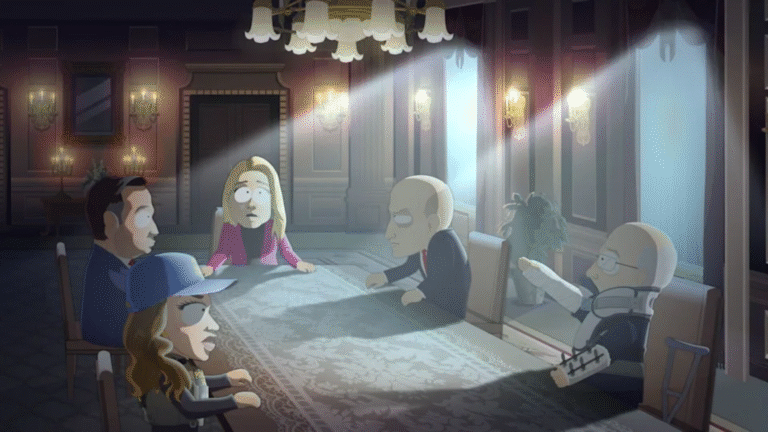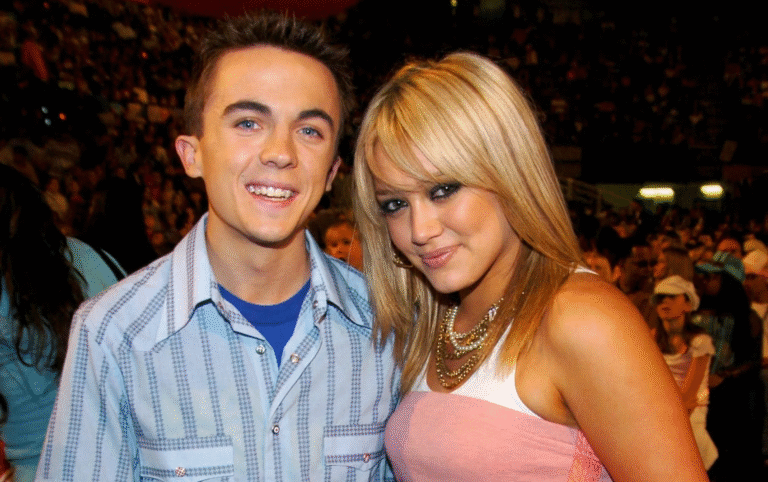Este domingo 17 de agosto, Bolivia vivirá una elección que promete ser histórica. Por primera vez en casi dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) –que, bajo el liderazgo carismático de Evo Morales y luego de Luis Arce, moldeó la política nacional desde 2006 hasta hoy– llega debilitado, fracturado, con el riesgo no solo de perder en primera vuelta, sino incluso de quedar fuera del balotaje.
La inhabilitación de Morales, dictada por el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que la reelección indefinida es inconstitucional, ha impactado en el proceso electoral, aumentando la tensión política y social, y abriendo la posibilidad de que el país haga un giro a la derecha.
Así las cosas, los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente de la República, así como a los 130 miembros de la Cámara de Diputados y a los 36 integrantes de la Cámara de Senadores, para el período 2025-2030. Todo el capital político a nivel nacional se define en un mismo día salvo que haya necesidad de ir a una segunda vuelta presidencial.
Seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales, participan en una campaña por el voto nulo. Foto:AFP
El proceso electoral se desarrolla en un contexto que rompe con el patrón político boliviano de los últimos años. Llega marcado por una severa crisis económica, una izquierda fracturada, una derecha también dividida, pero competitiva, y encuestas que anticipan un hecho inédito desde la instauración de la Constitución de 2009: una segunda vuelta presidencial.
Tras casi veinte años de hegemonía, el MAS muestra una clara erosión de poder en un contexto económico crítico. Tras el fin del “milagro económico” posterior al boom de las materias primas (2004-2014), Bolivia enfrenta una inflación interanual del 24,8 % (julio), agotamiento de reservas internacionales, alto endeudamiento público, caída de la producción de gas, déficit fiscal persistente, presión cambiaria con un mercado paralelo en alza.
A ello se suman factores externos como la volatilidad de los precios de exportación, la desaceleración global y desastres climáticos. Según el Banco Mundial, pese a la recuperación temporal y reducción de la pobreza tras la pandemia, el modelo de gasto elevado y subsidios ha perdido viabilidad, y el país necesita reformas estructurales, mayor inversión privada y alternativas al gas en un mundo que avanza hacia la descarbonización. Sus vastas reservas de litio representan un activo clave para esta nueva etapa.
Candidatos y encuestas
Con ocho postulantes en competencia, el escenario es fragmentado y volátil. Los últimos sondeos muestran un empate técnico en la cima: el millonario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga oscilan entre el 21 % y el 24 %, seguidos de lejos por Andrónico Rodríguez, Manfred Reyes Villa y Rodrigo Paz Pereira. El MAS, representado por el oficialista Eduardo del Castillo, apenas roza el 2 %, mientras que Rodríguez -candidato disidente, líder cocalero y presidente del Senado- no supera el 7 %.
La suma de indecisos (alrededor del 14 %), votos en blanco (5 %) y nulos (más del 10 %) ronda el 30 %, reflejan un electorado altamente volátil y un alto nivel de incertidumbre. No se descarta una sorpresa de último momento en un país donde las encuestas históricamente han sido poco confiables.
El candidato presidencial boliviano de la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina. Foto:AFP
Doria Medina, empresario de centroderecha, y Quiroga, expresidente y de derecha, comparten una agenda de reformas estructurales: fuerte recorte del gasto público, privatizaciones, eliminación de subsidios a los combustibles, apertura a la inversión extranjera y reforma integral de las políticas comercial y exterior. Propuestas que entusiasman al empresariado y a los mercados -que ya descuentan un posible acuerdo con el Fondo Monetario Iinternacional (FMI)-, pero que entrañan riesgos de alta tensión social en un país donde millones dependen de esos subsidios para subsistir.
La campaña más digitalizada de la historia boliviana, impulsada por un uso sin precedentes de redes sociales y herramientas de IA, ha venido acompañada de un incremento del volumen de noticias falsas respecto al proceso anterior y de un preocupante clima de violencia política.
La retirada de la dirigente indígena Eva Copa, única candidata mujer, por acoso político, reforzó la percepción de un proceso hostil para nuevas voces, mientras que la campaña por el voto nulo promovida por los seguidores de Evo Morales añade tensión y riesgo de deslegitimación del resultado. Todo ello configura un escenario en el que no puede descartarse un periodo poselectoral complejo y altamente conflictivo si los resultados son muy ajustados.
Protestas en Bolivia. Foto:EFE
¿Qué viene para Bolivia?
En este complejo e inédito escenario, se desprenden seis conclusiones preliminares. Primero, es altamente probable que se produzca una segunda vuelta el 19 de octubre.
Segundo, el voto de los indecisos será decisivo para determinar quiénes pasarán al balotaje y en qué orden.
En tercer lugar, si las encuestas aciertan, Bolivia experimentaría un voto de castigo al oficialismo, poniendo fin al ciclo político de izquierda del MAS y propiciando un giro hacia la derecha.
Como cuarta conclusión, el período entre la primera y la segunda vuelta -dos meses- será extenso para una campaña que se anticipa muy intensa, en un país con una coyuntura económica frágil y una elevada tensión política. Quinto, quien resulte electo no contará con mayorías en el Congreso.
Y, finalmente, independientemente de quién gane, el próximo presidente heredará un país dividido, con una economía al borde del colapso, demandas sociales crecientes y un Evo Morales que, desde fuera de las instituciones, seguirá siendo un actor de peso. Su capacidad para movilizar a las bases y presionar en las calles lo convierte en un interlocutor político ineludible e incómodo, lo que hará de la gobernabilidad uno de los principales desafíos del nuevo gobierno.
El expresidente boliviano, Evo Morales, se da la mano con simpatizantes. Foto:AFP
Para navegar con éxito esta encrucijada histórica, Bolivia necesitará un liderazgo que entienda que administrar el cambio, reorientar la economía, ajustar el gasto público y reducir los subsidios exige no solo cálculo técnico, sino también un manejo político fino para conseguir apoyos en el Congreso y, al mismo tiempo, evitar un estallido social.
En síntesis, lo que está en juego no solo este 17 de agosto, sino también el 19 de octubre -si se confirma la necesidad de disputar un balotaje presidencial-, no es únicamente un cambio de gobierno, sino el riesgo de que la transición marque el inicio de una nueva etapa de inestabilidad crónica.
Si la política se convierte en un juego de suma cero, Bolivia corre el riesgo de sustituir la hegemonía del MAS por una hegemonía inversa, igual de excluyente.
La verdadera pregunta no es quién ganará, sino si el país será capaz de iniciar una etapa en la que el poder se ejerza para gobernar con todos y no contra la mitad de la nación. Si eso no ocurre, el “fin de ciclo” podría convertirse en el comienzo de otro capítulo de fractura y desencanto.
En clave regional, las elecciones bolivianas son las segundas dentro del superciclo electoral que comenzó a inicios de este año con las elecciones generales de Ecuador. En Sudamérica, les seguirán las elecciones chilenas del 16 de noviembre, luego tres procesos en 2026 -Perú, Colombia y Brasil- y, finalmente, en 2027, las presidenciales de Argentina.
Luis Arce, presidente de Bolivia. Foto:Efe
En la mayoría de estos comicios, la centroderecha y la derecha tienen altas posibilidades de reconfigurar el panorama político sudamericano, hoy fuertemente inclinado hacia la centroizquierda y la izquierda. De concretarse, el giro a la derecha en Bolivia, tras 20 años de hegemonía del MAS, sería el de mayor significado de este ciclo.
DANIEL ZOVATTO
Especial para EL TIEMPO
Director y Editor de Radar Latam 360