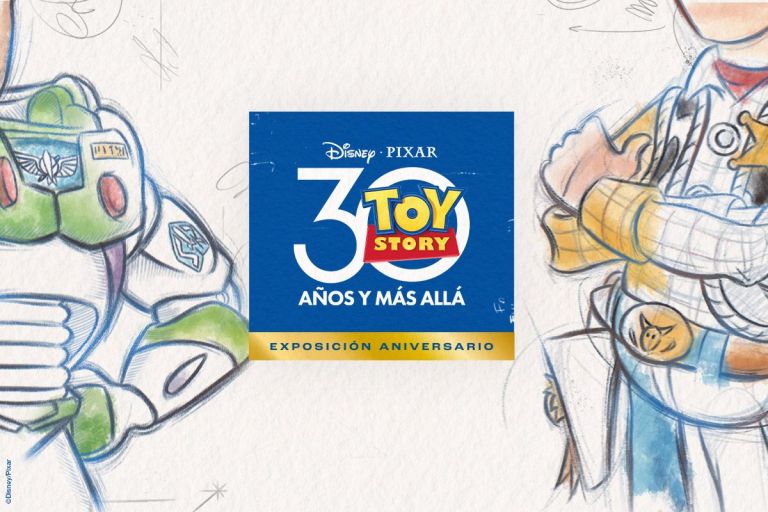Estos esposos tenían más de 30 años de casados. Con el paso del tiempo las cosas entre ellos cambiaron totalmente. Aquel amor de los primeros tiempos se fue apagando poco a poco; dio paso a la indiferencia y luego a un total alejamiento de almas y –lo que es peor– de cuerpos, las almas comoquiera. Parecían el hombre y la mujer dos icebergs que navegaran en forma paralela por un gélido mar. Ustedes habrán de perdonar el símil. Dijo el poeta que la peor forma de soledad es la de dos en compañía.
Una mañana, sin saber por qué, apareció en su conversación la palabra “divorcio”. ¿Cómo cayeron en la idea? Ni uno ni otra acertarían a explicarlo. Habían dejado de quererse, sí, pero se respetaban. Sin embargo, eran como aquellos casados que decían que entre ellos no había ni un sí ni un no: el puro qué te importa. Andaba cada uno por su lado; nunca salían juntos; casi no se hablaban. A pesar de eso él no tenía chimenea en otra parte, ni ella andaba en malos pasos. Igual les hubiera sido seguir juntos. Pero unos compadres suyos se habían divorciado, y ellos pensaron que también podían darse el mismo lujo. ¿Para qué, entonces, sirve el dinero?
TE PUEDE INTERESAR: Los placeres de la carne
En un principio los hijos se consternaron al saber la noticia del divorcio.
–Ha de ser cosa de mamá –dijeron las hijas.
Y los hijos dijeron:
–Ha de ser cosa de papá.
Después aquello les pareció lo más natural del mundo. Además, era mejor así: preferible que sus padres se divorciaran a que vivieran como habían vivido el abuelo y la abuela: se mantuvieron juntos hasta que la muerte los separó, pero él le decía a ella vieja pendeja, y ella le decía a él viejo cabrón.
Se divorciaron, pues. Él se fue a un departamento y ella cambió de peinado. Escogió uno que su marido no le permitió nunca que se hiciera, peinado muy parecido al de Elizabeth Taylor en la película “Cleopatra”. Se sintieron muy bien los dos. Lo mejor de la libertad es que es muy libre.
Un día él la llamó por teléfono.
–¿Cómo estás?
–Muy bien –respondió ella luego de una pausa–. ¿Y tú?
Él vaciló igualmente antes de contestar:
–También.
Hablaron breve rato, y luego ella le pidió el número de su teléfono. Pocos días después fue ella la que habló:
–¿Cómo estás?
–Bien –respondió él–. (La pausa antes de contestar fue ahora más larga). ¿Y tú?
–También.
Y fue mayor también la vacilación de ella al contestar.
Una tarde hicieron una cita. Se trataba nomás de ir a tomar un café. Hablaron bastante, y casi todo lo que hablaron fue para responder a una pregunta que surgió muchas veces en la plática: “¿Te acuerdas?”. No alargo más la narración. Me gustaría decir que este hombre y esta mujer han vuelto a vivir juntos. ¿A quién no le gustan los finales felices? Quizá nada más a Dostoievski. Pero no puedo mentir: ella sigue en su casa y él sigue en su departamento. Con la mayor reserva, sin embargo, pondré aquí algo que me contó una de las hijas de esta pareja de mi historia. Me dijo con sonrisa traviesa:
–Papá y mamá salen juntos un día por semana, y regresan oliendo a jabón chiquito.
Jabón chiquito es el que se usa en los moteles.
Laus Deo. Eso quiere decir “Alabado sea Dios”.