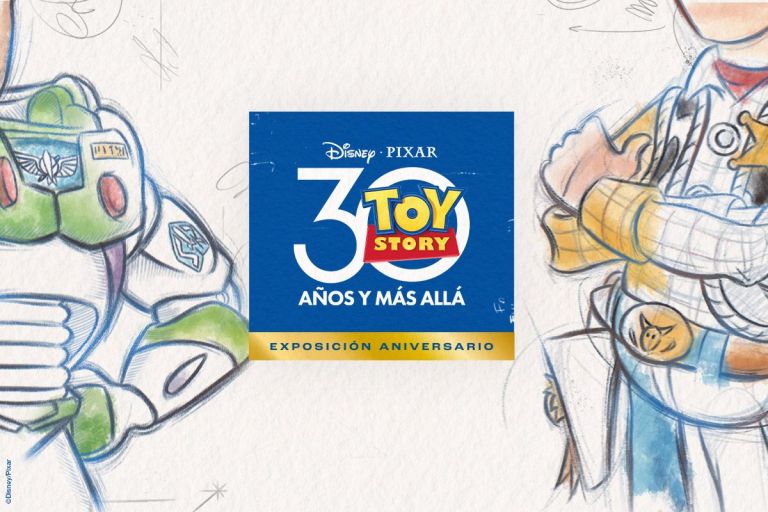En general, me la paso sentada en algún sillón de mi casa viendo las rosas que pongo en floreros de cristal. No hablo con nadie. Cuando salgo y algún vecino me ve, finjo leer algo, contestar mi teléfono o, simplemente, miro a lo lejos. Me parecen personas desagradables y pretenciosas: sus coches cuestan igual que sus departamentos y tienen televisores que abarcan toda una pared. Las mujeres y los niños hacen sus reuniones en el jardín; y las mamás presumen las escuelas de sus hijos y sus logros, mientras atienden sus teléfonos que no paran de sonar.
Me repugnan todos, en particular sus olores. Cuando paso frente a sus puertas, siento náuseas; de las resignadas puertas sale un tufo infernal. Todos son gordos. Los niños se comunican entre ellos con gritos y gemidos. No recuerdo que alguno de ellos haya articulado algo comprensible. Gruñen como animales; se mueven y se ríen con hambre y hasta lujuria, estoy segura. Cuando suben las escaleras, todo el edificio se mueve, parecen elefantes bebés con la gracia de una hiena.
Detesto a mis vecinos. Me asfixian, me roban el aire, me molesta tener que compartir cualquier momento de mi intimidad. Sería tan bello estar aislada de todo: yo sola en medio de un desierto con un oasis y una casa, sin música vulgar, sin la preocupación de que te vean, sin la repugnancia encima del cuerpo.
Mi oído se ha agudizado: escucho sus conversaciones íntimas y sus asquerosos sonidos de coito, y su respiración. Hay ocasiones que me despierto segura de hay un señor roncando a mi lado; y no, es el vecino alcohólico de hasta abajo. Lo extraño es que tiene una esposa que, supongo, debe ser sorda o alcohólica también.
Llevo días escuchando el taconeo de alguien en mi techo. Aunque lo verdaderamente extraño fue cuando comenzaron a arrastrar muebles. Nadie vive arriba de mí.
Me comuniqué a la administración y no obtuve respuesta. Era de esperarse. Dado que todos estaban en mi contra, insistí hasta que tocó mi vecina de enfrente.
Supongo que le pidieron que me calmara. La mujer tenía una pierna inservible y su olor de cerca era cremoso y más repugnante. Su mirada me produjo un terrible escalofrío; pero la hice pasar y la invité a sentarse. Le traje un té, galletas y quesos varios; mientras reprimía mis ganas de empujarla por la ventana.
La viuda devoró las galletas y me decía que nadie le había regalado, como ahora, desde la muerte de sus hijos. Bajé los ojos y me sentí furiosa. Mientras la mujer cortaba un poco de queso, movió el cuchillo y, sin querer, me cortó un poco la mano. La empujé con velocidad sobre la mesa de mármol y vi cómo se le abría el cráneo.
Las flores de mi casa suspiraron. El viento se coló fresco y aromático por la ventana. Y se hizo un charco cremoso de sangre que se acercaba a mis zapatos. Limpié todo y bajé cada día con pedazos ya molidos, del cuerpo, a la basura orgánica. También les daba de comer a los gatitos salvajes.
El aire sí que estaba más ligero y pensé lo maravillosa que me sentiría cuando acabara con todos.