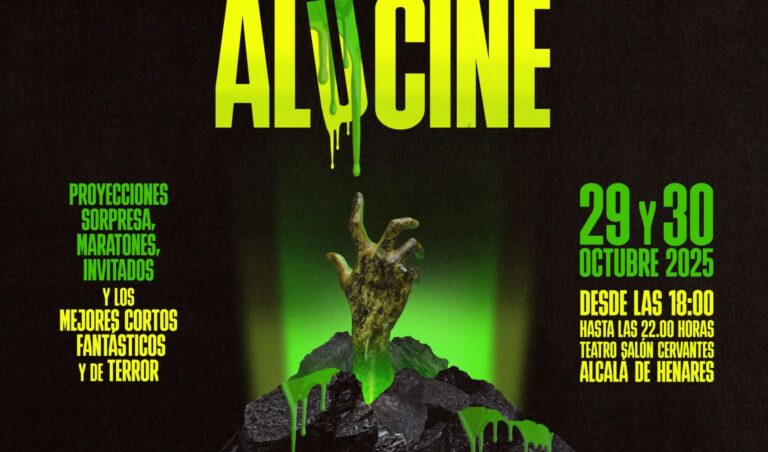Contrariamente a lo que se cree, la invasión que Pancho Villa llevó a cabo en Columbus, Nuevo México, en 1916, no ha sido la única que han sufrido los Estados Unidos en su territorio continental. Antes, justamente cuarenta años antes, hubo otra, hecha también por mexicanos.
El 10 de agosto de 1876, una docena de hombres atravesaron el río Bravo en sus caballos. Iban armados con rifles y pistolas. Los encabezaban Rodolfo Espronceda y Segundo Garza. Cayeron de súbito sobre Río Grande City, Texas. Entraron en el pueblo al galope y disparando sus armas; sometieron a los guardianes de la cárcel local y pusieron en libertad a dos mexicanos que se encontraban presos ahí. Luego, sin que nadie pudiera detenerlos, regresaron a México lanzando gritos de alegría, vivas a la nación mexicana y sonoras maldiciones a los gringos.
TE PUEDE INTERESAR: El chiste del chiste
Hubo una violenta reacción en Washington por el incidente, y otra vez creció la tensión entre los dos países. Pero don Porfirio, aunque sabía defender la integridad nacional, no era borracho que comiera lumbre. Así, se apresuró a calmar la indignación de los norteamericanos. Para eso hizo que el general Treviño, encargado de las fuerzas fronterizas, persiguiera a los “bandoleros” e invitara al general americano Ord a acompañarlo –él solo– en la persecución, que por cierto, al igual que la fracasada Expedición Punitiva de Pershing contra Villa, no rindió fruto ninguno, pues los triunfantes invasores de Río Grande desaparecieron en el monte.
Leamos a un cronista anónimo que habla del estado de cosas en el México de aquel tiempo:
“…La vida de las familias, a decir verdad, era pacífica, cristiana y tranquila; pero, conste bien: no por el liberalismo, sino a pesar del liberalismo. Eran los restos grandiosos de tres siglos de profunda cristiandad. La ley del divorcio se había quedado escrita, y no tuvo más resultado que dar gusto a sus autores originales de allende el Bravo. Los mismos liberales y el propio Juárez, tratándose de sus hijas, dijeron ser el matrimonio civil, contrato de mancebía. La fidelidad y honestidad era el perfume del hogar y éste era el centro de reunión de toda la familia y no sólo un comedor y dormitorio como pasa en la actualidad.
“Las diversiones eran moderadas, los espectáculos públicos se reservaban, por vía de buen descanso, para el domingo, y francamente, nos contentábamos con poco.
“La aristocracia millonaria mexicana era muy poca, y la que había, por regla general estaba en París, botando los dineros que con sudor, si no con sangre de indios, brotaba aquí de nuestras minas en el norte, o de nuestros ingenios de azúcar de tierra caliente. La clase media acomodada vestía bien, cada vez mejor. En la Capital, los domingos, después de misa, iba a lucir los trapos domingueros a la Alameda. Los demás días en coche hasta la estatua de Colón a oír música los martes, jueves y sábados y a comprar por tres centavos dulces que hoy valen diez. (Y hoy, añadiría yo, cuestan 20 pesos).
“Para los días festivos el Circo Orrin, con sus vetustos caballotes blancos, y su incomparable payaso, Ricardo Bell. Había, por las tardes, para la misma clase media los ‘culebrones’ o dramas largos, del Teatro Hidalgo, con Montoya y Zendejas; las tandas, ya atrevidas, del Principal, con Labrada, o las comedias de magia con Manuel Estrada y Cordero.
“En sus temporadas, ya en la Huizachal, ya en el Paseo, ya en Bucareli, las famosas corridas de toros de nuestro popularísimo Ponciano Díaz, que banderillaba en su caballo rosillo y mataba pésimamente, con un golletazo de los que llamaban entonces ‘al trascuerno’…”.
Así era la vida en México antes de que cambiaran las costumbres. Hasta el clima ha cambiado.