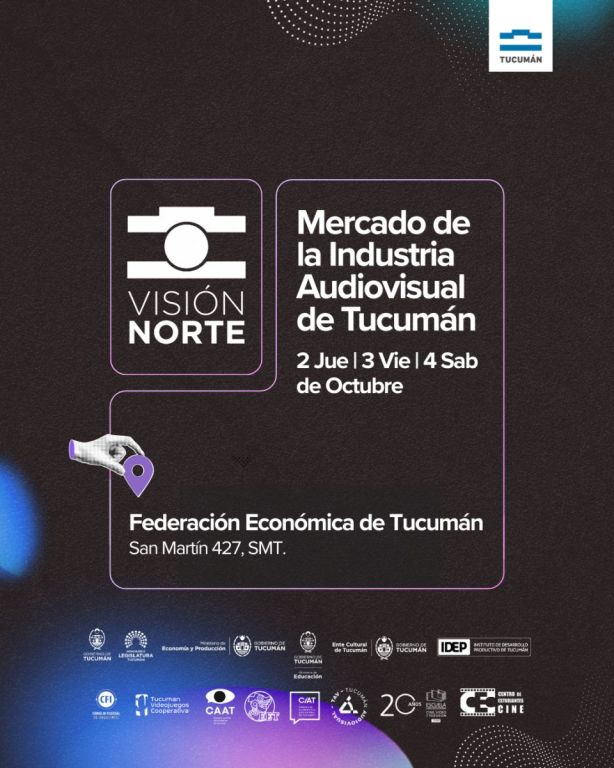domingo 27 de julio de 2025
¿Puede una comedia romántica enseñar más sobre la vida que una biblioteca entera? ¿Puede una cinta subestimada por la crítica instalar en una niña de nueve años ideas sobre el aborto, la desigualdad social o la autonomía femenina? Hadley Freeman, periodista de The Guardian, no duda en responder que sí. En The Time of my Life, un ensayo publicado por Blackie Books, la autora estadounidense radicada en Londres indaga en la función formativa del cine de los años ochenta, no desde la nostalgia, sino desde una perspectiva aguda, feminista y culturalmente situada.
Durante mucho tiempo, reconocer afinidad por las películas de la década de los 80 implicaba exponerse a la burla o el desprecio. Freeman invierte esa lógica y The Time of my Life es, a la vez, defensa apasionada y análisis político de un grupo de films considerados en su momento como productos menores, pero que quedaron impregnados en el imaginario colectivo: Dirty Dancing, Un experto en diversión, La chica de rosa, Volver al futuro, La princesa prometida o Los cazafantasmas.
Freeman sostiene que esos títulos transmitieron –a su manera y desde sus códigos narrativos populares– valores que el cine mainstream actual suele esquivar: el derecho al aborto (Dirty Dancing), la conciencia de clase (Un experto en diversión), la sororidad (La chica de rosa), la deconstrucción del macho alfa (Los cazafantasmas) y la posibilidad de un amor no normativo (La princesa prometida). Lo que a los ojos del mercado eran productos descartables, para una generación de espectadores se convirtió en un archivo emocional que aún hoy interpela.
Pero The Time of My Life no es solo una arqueología sentimental. Es también un ensayo crítico sobre cómo mutó la industria audiovisual. Freeman identifica tres factores decisivos en el cambio de paradigma: la progresiva conservadurización de la cultura estadounidense, la mercantilización de los contenidos bajo el modelo de franquicias globales y la segmentación demográfica que reemplazó la vieja idea del “cine para todos los públicos”. En esa deriva, lo singular fue desplazado por lo genérico. “Ya no se hacen películas como las de antes” no es una queja, sino un diagnóstico.
Lo notable del libro es que combina el tono confesional con el rigor analítico. Freeman no se esconde detrás del texto: cuenta cómo el videoclub de su barrio en Nueva York suplió la falta de acceso al cine, cómo su modelo adolescente fue Molly Ringwald en La chica de rosa, y cómo entrevistar a Michael J. Fox fue una de las experiencias más significativas de su vida adulta. El cine, sugiere, no solo forma parte de su biografía: la construyó.
Freeman reconoce que algunas de esas películas envejecieron con zonas grises o contradicciones. Pero también señala que en ellas había una voluntad de riesgo narrativo y político que hoy escasea.
The Time of My Life no busca cerrar ningún canon. Su selección es deliberadamente parcial y afectiva. Omite grandes obras y se centra en películas que tocaron a la autora de forma directa. Esa elección, lejos de ser una limitación, es su mayor fortaleza: permite leer al cine no como una suma de títulos, sino como un mapa íntimo de referencias y descubrimientos.
Si el subtítulo del libro –“cómo el cine de los ochenta nos enseñó a ser más valientes, más feministas y más humanos”– suena provocador, es porque lo es. Y porque, en tiempos donde el algoritmo ordena la oferta cultural, volver a pensar qué vimos, cómo lo vimos y qué nos dejó cada película resulta un gesto no solo crítico, sino también político.