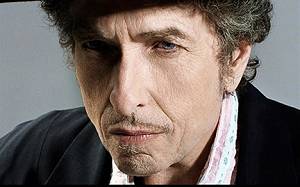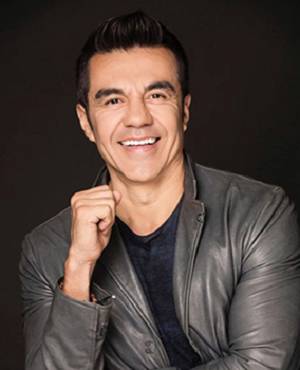Recientemente, diversos medios informativos difundieron que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo integrante del Grupo Banco Mundial, recomendó a México fortalecer su estrategia en torno a las asociaciones público-privadas (APP). Según esta institución, cuando las APP están bien estructuradas y libres de corrupción, representan una de las fórmulas de financiamiento más eficientes: requieren una menor inversión del presupuesto público y reducen la necesidad de incrementar la carga tributaria. En palabras de la IFC: “México debe redoblar su apuesta por las asociaciones público-privadas para crear empleos de calidad y salir del estancamiento económico en el que se encuentra inmerso sin sacrificar los recursos públicos”.
Cabe destacar que el Banco Mundial ha desempeñado un papel clave en el financiamiento de proyectos públicos en países en desarrollo, proporcionando asesoría técnica y conocimiento especializado orientado a la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. Por su parte, la IFC se enfoca en impulsar el sector privado, ofreciendo financiamiento, asistencia técnica e inversión para fomentar el crecimiento económico, la innovación y la generación de empleo en mercados emergentes.
Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha anunciado la ejecución de 17 proyectos prioritarios durante el presente sexenio, las necesidades hídricas del país superan con creces esta cifra. En este contexto, las APP no sólo resultan atractivas, sino indispensables al permitir la incorporación de recursos privados en el financiamiento de obras estratégicas.
Sin embargo, es importante matizar: el aspecto financiero, aunque relevante, no es el elemento más determinante. En general, los inversionistas privados exigen las mismas garantías que los bancos para ejecutar las obras y, en muchos casos, su participación se apalanca precisamente con financiamiento bancario. Si un estado o municipio puede ofrecer dichas garantías, no sólo puede atraer capital privado, sino también solicitar crédito bancario directamente.
Entonces, ¿dónde radica la verdadera ventaja de las APP? En la alineación de incentivos y el enfoque en resultados. Consideremos el caso de una planta desaladora: un municipio podría contratar la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción mediante un crédito bancario, pero enfrentaría dos riesgos fundamentales. Primero, que la planta funcione adecuadamente y entregue agua con la calidad requerida; segundo, que el mantenimiento se realice de manera eficiente durante toda su vida útil.
Ambos riesgos son asumidos por el sector privado en el modelo APP. La empresa contratada no vende simplemente una infraestructura: se compromete a entregar un servicio, en este caso, agua potable, cumpliendo parámetros de calidad establecidos en el contrato. El pago se realiza únicamente por cada metro cúbico efectivamente entregado conforme a dichos estándares.
En este tipo de contratos de servicios por resultados, el gobierno no adquiere directamente una obra, sino que paga por el cumplimiento de objetivos medibles. Al finalizar el contrato —generalmente a los diez, quince o veinte años—, la infraestructura, ya amortizada, pasa a propiedad del municipio correspondiente.
Este modelo puede aplicarse a prácticamente todas las funciones de un organismo operador de agua. Por ejemplo, un acueducto se paga por metro cúbico suministrado; una planta de tratamiento, por cada metro cúbico de agua tratada. También pueden encontrarse esquemas mediante APP en la detección y eliminación de fugas, sistemas de telemetría y control, servicios de cobranza, etcétera.
La IFC subraya un aspecto esencial: para que las APP cumplan su propósito deben ser estructuradas a través de procesos de contratación públicos, transparentes y altamente competitivos. Sólo mediante licitaciones bien diseñadas y evaluadas correctamente se podrán obtener las mejores condiciones para el Estado y garantizar que los proyectos respondan al interés público.