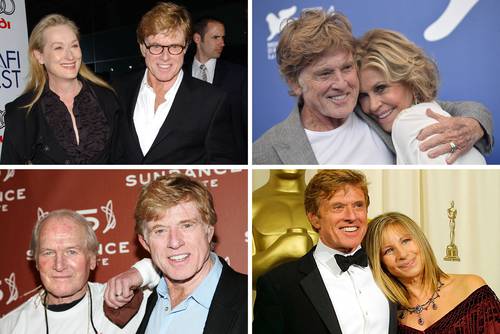En su ópera prima como director de ficción, Rich Peppiatt opta por alejarse del molde tradicional del biopic musical. En lugar de seguir una línea narrativa centrada en la superación personal o en el ascenso heroico de sus protagonistas, decide explorar el universo del grupo de rap norirlandés Kneecap desde una perspectiva mucho más libre, irreverente y autorreflexiva. Para ello, recurre a un recurso poco habitual: convoca a los propios integrantes de la banda —Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh y JJ Ó Dochartaigh— para que se interpreten a sí mismos dentro de una ficción que entrelaza hechos reales con secuencias intervenidas por la lógica del videoclip, la sátira política y una estética visual deliberadamente desbordada, cercana al delirio audiovisual.
Kneecap: Música y libertad (Kneecap, 2024) se construye entonces como una obra que dialoga en varios niveles simultáneos. Por un lado, se propone narrar la historia personal del grupo, sus orígenes y el modo en que su música emerge como canal de expresión y rebeldía. Por otro, sitúa esa historia en un marco sociopolítico mucho más amplio: una Irlanda del Norte aún atravesada por las heridas abiertas del conflicto conocido como The Troubles. Finalmente, el film se interroga sobre la construcción de una estética musical que tensiona lo local y lo global, articulando identidades desde un lugar fronterizo donde el idioma, el sonido y la imagen se vuelven territorios de disputa.
En lugar de buscar la empatía o el consenso del espectador, Peppiatt se posiciona en un terreno incómodo, provocador, y elige sostenerse en la contradicción como principio narrativo. No hay intención de explicar Irlanda del Norte de forma pedagógica ni de suavizar sus tensiones internas: la complejidad del territorio se expresa en las fricciones entre la militancia lingüística, la criminalidad urbana, la memoria de la guerra y la necesidad de reconocimiento público, tanto desde el arte como desde la política.
En este marco, Kneecap: Música y libertad no se limita a esquivar las convenciones del relato biográfico, sino que además las pone en evidencia e ironiza sobre ellas. Lejos de presentar a sus protagonistas como figuras ejemplares o íconos redimidos, los expone en su contradicción, mostrando sus errores, excesos, decisiones dudosas y una actitud desafiante frente a cualquier forma de autoridad. Las secuencias animadas, las rupturas de la cuarta pared, el montaje fragmentado y las texturas visuales cercanas al videoarte evocan referencias estilísticas —como Trainspotting de Danny Boyle (1996)—, aunque aquí aparecen reconfiguradas en función de una disputa cultural concreta: la defensa y revitalización del idioma irlandés.
A esa dimensión política, que atraviesa todo el relato, se suma una capa casi antropológica, en la que la música funciona como archivo vivo de una identidad en disputa. Desde nuevas formas de trap y hip-hop, la película ensaya una reapropiación que evita caer en el exotismo o la folklorización. En ese gesto, la marginalidad ya no es leída como una marca de exclusión, sino como una herramienta narrativa que desarma clichés y amplía los bordes de lo representable.
Las letras de Kneecap no están pensadas para tranquilizar ni para educar, sino para incomodar, tensionar y abrir grietas. Hablan de drogas, de violencia, de tráfico, de conflictos barriales y territoriales, pero lo hacen desde una lengua que históricamente fue desplazada y que, en este contexto, encuentra un nuevo espacio de circulación a través del beat. Ese desplazamiento convierte a la música en un gesto de resistencia que desborda el plano estético para inscribirse en el político. En este sentido, la película no busca explicar un fenómeno cultural, sino amplificar su potencia. Y lo hace no solo como retrato de una banda, sino como documento de una lucha que, aunque localizada, resuena con fuerza en los movimientos globales de reapropiación cultural y lingüística.