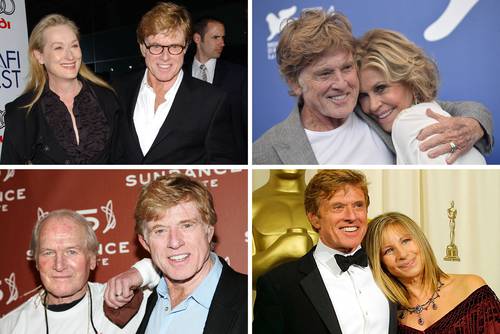domingo 15 de junio de 2025
El cine argentino entre 1946 y 1955 ha sido, durante décadas, uno de los capítulos más estereotipados por la crítica académica. Tildado de propagandístico o pasatista, el período fue relegado a los márgenes del análisis histórico. Sin embargo, el trabajo de Clara Kriger, Cine y peronismo. El estado es escena (Prometeo Libros), pone en tensión esa mirada hegemónica y propone una lectura que complejiza las formas de representación del Estado, el pueblo y los vínculos de clase.
Desde una perspectiva que articula el análisis formal con el contexto político, Kriger logra desenmascarar las capas simbólicas de las narrativas audiovisuales del primer peronismo. No se trata solo de interpretar qué decían las películas, sino de comprender cómo lo decían, para quiénes y con qué propósito dentro de un ecosistema industrial en plena transformación.
Uno de los principales aportes del libro es su revisión de la política cinematográfica impulsada por el Estado peronista. Desde la sanción de la primera Ley de Cine hasta la creación de mecanismos de subsidio, la intervención estatal no solo buscó fomentar la producción nacional, sino moldear un modelo de espectador. En este marco, la industria cinematográfica se convirtió en un laboratorio donde se proyectaba la imagen de una Argentina posible: moderna, inclusiva y con un pueblo protagonista.
Kriger no reduce el análisis a un marco institucional. Su mirada se detiene también en los pliegues de los relatos, en esos momentos donde el discurso ideológico emerge de manera lateral: en los cuerpos que encarnan el ascenso social, en los espacios domésticos transformados por la movilidad, en los rostros populares que disputan el lugar de lo heroico.
Lejos de proponer una lectura apologética, esta nueva edición ampliada y corregida de Cine y peronismo, publicada originalmente en 2009, desarma las estructuras del relato historiográfico clásico. En lugar de validar los lugares comunes que condenaron al cine de esos años al olvido académico, la autora reconstruye una genealogía crítica que se atreve a leer las películas como documentos culturales vivos. Su método dialoga con la historia del arte, la teoría cinematográfica y la sociología, pero también interpela al presente: ¿qué lugar ocupa hoy el cine en la configuración del imaginario político?
Uno de los méritos del trabajo de Kriger es restituir a las imágenes su carácter de archivo sensible. Las películas no solo fueron vehículos de propaganda o entretenimiento, sino herramientas que registraron, muchas veces de manera ambigua, las tensiones de una sociedad en plena transformación. El trabajo de Kriger permite ver en esas ficciones el pulso de una época atravesada por sueños colectivos, disputas de poder y nuevas formas de ciudadanía.