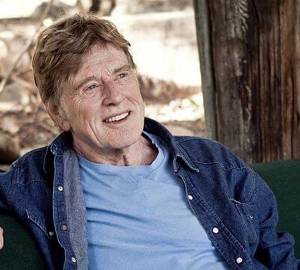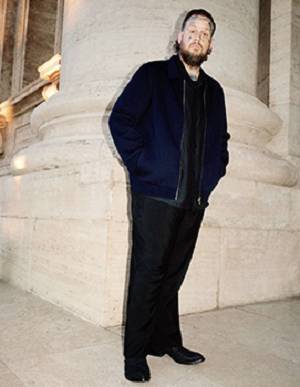A los siete años, Jesselyn Silva ya se subía al ring con la convicción de quien no practica un deporte, sino que lo habita. Apodada “JessZilla”, entrenaba bajo la mirada atenta de su padre Pedro, figura fundamental tanto en su formación técnica como en su construcción emocional. Entre ellos no hay imposición ni mandato: hay complicidad, confianza y una forma de vida compartida, construida día a día entre guantes, sogas y respiraciones contenidas.
La directora Emily Sheskin capta ese vínculo desde el primer momento. Su cámara acompaña a Jesselyn en los entrenamientos, en los torneos nacionales, en el crecimiento físico y en la transformación íntima de una adolescente que parecía tener el camino trazado hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero cuando todo parecía alineado, el relato gira abruptamente: a los quince años, el cuerpo que entrenaba para resistir recibe un diagnóstico de cáncer. El ring, entonces, cambia de forma. Ya no se trata de esquivar golpes, sino de enfrentar una pelea sin reglas claras.
Filmado a lo largo de casi una década, JessZilla (2025) hace del tiempo no solo un recurso narrativo, sino una postura ética. A diferencia de las biopics que condensan etapas vitales en secuencias rápidas o que maquillan la transformación con recursos actorales, aquí el paso del tiempo se registra en los cuerpos mismos: en la voz que cambia, en los gestos que maduran, en la mirada que se ensombrece. La niña que apenas alcanzaba la cuerda del ring se convierte frente a cámara en una adolescente que atraviesa una experiencia límite para la cual no había preparación posible.
Esa elección formal inscribe al documental en una tradición que privilegia los relatos filmados a largo plazo. El ejemplo más citado es Boyhood (Richard Linklater, 2014), donde el protagonista crece junto al relato sin cortes ni simulaciones. También resuena Hoop Dreams (Steve James, 1994), donde dos jóvenes afroamericanos con aspiraciones deportivas son filmados durante años, revelando que lo que está en juego no es solo el éxito, sino el contexto que lo hace posible o lo frustra. Como en JessZilla, lo que se narra no es un evento extraordinario, sino un proceso real de formación, atravesado por desvíos, quiebres y momentos de resistencia.
En este contexto, la historia de Jesselyn escapa a los moldes de la superación edulcorada o del drama desgarrado. El documental narra, más bien, un tránsito: del control de una rutina planificada a la incertidumbre de lo imprevisto. Sheskin acompaña ese tránsito con cuidado, sin subrayar, dejando que el vínculo entre padre e hija se revele en pequeños gestos, en silencios compartidos, en la potencia de lo no dicho.
Más allá del relato personal, el documental impulsa una campaña de visibilización del cáncer infantil junto al Consejo Mundial de Boxeo y la organización CURE Childhood Cancer. Pero no lo hace desde el panfleto, sino desde la narración. La lucha de Jesselyn trasciende el cuadrilátero y se vuelve metáfora de muchas otras batallas que enfrentan niñeces en condiciones de vulnerabilidad médica y social.
JessZilla es una historia sobre el tiempo que se pierde y se gana, el que se reconstruye cuando lo inesperado golpea. Una historia filmada con el cuerpo como escenario y con la cámara como testigo paciente de una vida que, aun golpeada, nunca dejó de pelear.