
¿Cómo narrar más de un siglo de cine documental sin caer en la linealidad cronológica ni en la tentación del canon? ¿Cómo dar cuenta de un lenguaje que se define, justamente, por su relación inestable con lo real? ¿Cómo incorporar en esa historia las regiones, los márgenes, los exilios, los archivos, los festivales, las políticas públicas y, también, a los espectadores?
Estas preguntas no se responden, pero sí se formulan, en Una historia del cine documental argentino, los dos tomos publicados por Prometeo Libros bajo la dirección de Javier Campo y la coordinación de Agustina Bertone. Y en su formulación está su fuerza: este libro no pretende clausurar debates, sino más bien abrirlos. No busca establecer una narrativa única, sino desplegar un mapa de tensiones, recorridos y disputas que, en conjunto, delinean lo que podríamos llamar una historia posible —entre muchas otras— del cine documental en la Argentina.
No es un gesto menor: cerca de cien autorxs de distintas disciplinas —comunicación, historia, sociología, realización audiovisual, diseño— se sumaron al proyecto desde territorios diversos. Se escribe desde Cipolletti y Comodoro Rivadavia, desde Tandil, Corrientes o Tucumán, además de Buenos Aires. No se trata sólo de descentralizar geográficamente la escritura, sino de permitir que esa multiplicidad de miradas desplace el eje desde el centro hacia una constelación de experiencias que, juntas, amplían el campo de lo que entendemos por documental argentino.
La estructura del libro responde a esa misma lógica. Cada tomo organiza capítulos que reúnen introducciones analíticas y reseñas breves de películas. La selección de obras no sigue un esquema rígido, ni por fechas ni por temas. Se propone, en cambio, un criterio amplio, que contempla la originalidad estética y temática, la representación territorial, la circulación crítica, la participación en festivales y premios, y también el alcance comercial o la cantidad de espectadores. No se trata de criterios excluyentes ni exhaustivos, sino que se trata de trazar una cartografía abierta, atenta a la diversidad de formas, formatos y condiciones de producción que ha atravesado el documental en Argentina.
Tomo I: 1896-1989
El primer volumen recorre casi un siglo de historia, desde los primeros registros mudos y las actualidades filmadas hasta las obras del exilio, el cine militante, la producción clandestina durante la dictadura y los primeros años de la democracia recuperada. No se presenta como una sucesión de hitos, sino como una articulación entre formas de hacer y contextos que las condicionan.
Aparecen, claro, nombres como Fernando Birri, Jorge Prelorán, Carlos Echeverría, Raymundo Gleyzer, Héctor Olivera o Pino Solanas, pero lejos de constituir un panteón autoral, se los sitúa en el marco de procesos sociales, culturales y políticos más amplios. Lo que se busca es entender cómo el documental fue, en distintas coyunturas, herramienta crítica, espacio de resistencia, práctica pedagógica o dispositivo de memoria.
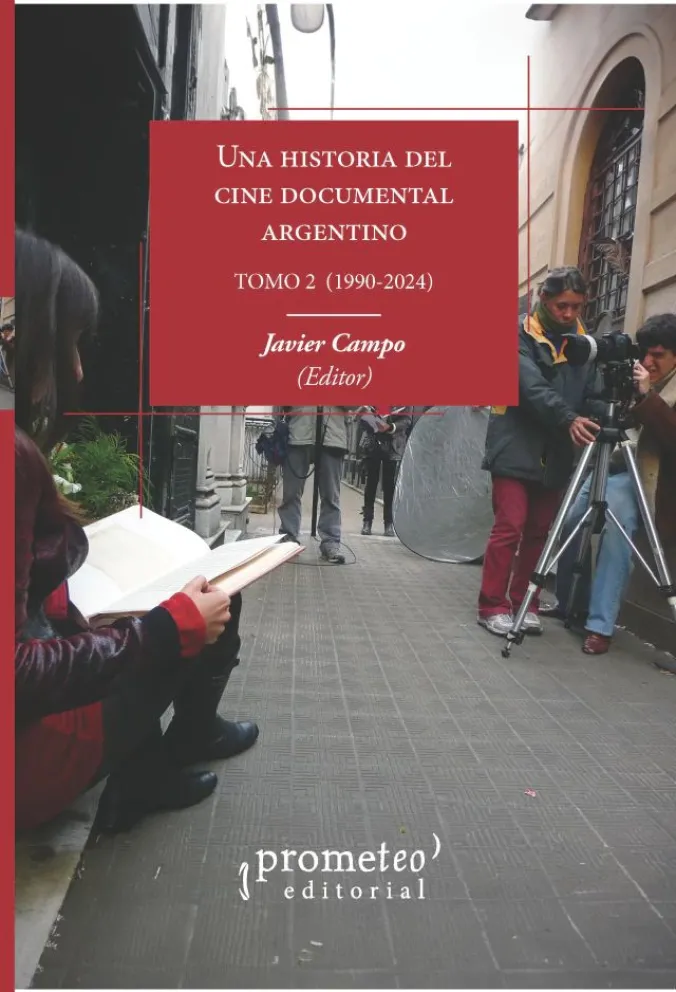
Tomo II: 1990-2024
El segundo tomo avanza sobre los años recientes, marcados por transformaciones técnicas, institucionales y discursivas. La irrupción del video, la proliferación de escuelas de cine, el rol del INCAA como actor estatal, la emergencia de nuevas voces autorales, la digitalización de archivos y la aparición de plataformas de circulación global redefinieron el ecosistema documental.
Este volumen se detiene en las formas que adopta el documental en el siglo XXI: la autogestión, los dispositivos íntimos, el ensayo fílmico, las experiencias colectivas. Las preguntas ya no son sólo sobre qué se filma o cómo, sino también sobre dónde se exhibe, quién mira, quién financia. El capítulo final, titulado con justeza “Optimismo crítico”, no propone respuestas sino una pausa para pensar: qué puede aún el documental frente a la aceleración de las imágenes, la fragmentación de los públicos y las crisis recurrentes.
Más que una historia del cine
El libro no se limita a compilar títulos ni a sistematizar tendencias. Su aporte está en la forma en que organiza esa información, en los vínculos que propone, en las preguntas que deja abiertas. Cada reseña es también una entrada posible a un tiempo, un territorio, una disputa simbólica. Por eso, Una historia del cine documental argentino es, también, una historia lateral del país. Una donde aparecen las luchas sociales, los conflictos laborales, los movimientos de mujeres y disidencias, las migraciones, las culturas populares, los cuerpos hablantes.
No es una enciclopedia. Tampoco es un manual. La obra asume su carácter de archivo vivo que se construye con los materiales del pasado, pero mirando al presente. Y lo hace con rigor, pero sin clausuras; con vocación pedagógica, pero sin bajar línea. Se trata, finalmente, de un aporte colectivo, federado, plural, a una conversación en curso sobre el documental argentino y su lugar en la cultura nacional.



